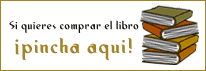EL CORAZÓN DEL MUNDO – Peter Frankopan
 Antes de que Europa occidental se hiciera con la hegemonía planetaria, fruto de un proceso iniciado a fines del siglo XV, el eje del orbe era el vasto territorio delimitado en términos gruesos por la cordillera del Himalaya y la ribera oriental del Mediterráneo y el Mar Negro, esto es, la zona intermedia de la gran masa euroasiática, que hace las veces de intersección de Oriente y Occidente. Una región que en la consideración de Occidente oscila entre el repudio y la fascinación, y que suele incitar más al pasmo que a un genuino empeño por conocer. Región cuya mención evoca el nacimiento de religiones y la forja de imperios, y que asociamos con ciudades de leyenda, ciudades que relumbran en el imaginario de lo prodigioso oriental (Babilonia, Bagdad, Damasco, Samarcanda, Bujará…); cuna de profetas y conquistadores, hollada una y otra vez por multitudinarios y sanguinarios ejércitos surgidos de la estepa, los mismos que inspiraban pavor en Europa; la extensa tierra donde, al decir de John Keegan, “tuvo lugar la revolución de la caballería, una de las innovaciones más decisivas en el arte de la guerra”; la que seducía a Occidente con sus brocados y su cerámica vidriada, sus perfumes y sus damascos, no menos que con su aura de sensualidad y exuberancia (a veces infamada, otras envidiada); la que lo desconcertaba con su mezcla de barbarie y sofisticación (no solo la famosa suntuosidad oriental sino también sus sabios y poetas); la que con sus especias refinó el paladar de Europa pero también le llevó el horror de la peste negra; las tierras, en fin, surcadas por las rutas de la seda, que simbolizan las maravillas textiles y culinarias provenientes del Oriente profundo y que sirven de epítome de los pluriseculares movimientos de intercambio que conectaron a los dos grandes hemisferios que, bien o mal, sintetizan los lineamientos generales de la Historia Universal. Auténtico sistema nervioso central del mundo, red que por siglos comunicó a pueblos y civilizaciones, no es casualidad que el historiador de Oxford Peter Frankopan eligiera a tales rutas para titular –en la versión original- el libro al que debe su estrella naciente (‘The Silk Roads’, 2015). El corazón del mundo, como lo conocemos en castellano, es un trabajo realizado a contrapelo de la tiranía del etnocentrismo, que el autor identifica como fuente de la visión canónica de la historia predominante en el discurso occidental. A ella, a la visión distorsionada del largo devenir del orbe, opone Frankopan (n. 1971) una frondosa, erudita y amenísima panorámica de lo que concibe como el crisol del mundo, sustrayendo al centro de Asia la pátina de exotismo que le endilga el imaginario orientalista.
Antes de que Europa occidental se hiciera con la hegemonía planetaria, fruto de un proceso iniciado a fines del siglo XV, el eje del orbe era el vasto territorio delimitado en términos gruesos por la cordillera del Himalaya y la ribera oriental del Mediterráneo y el Mar Negro, esto es, la zona intermedia de la gran masa euroasiática, que hace las veces de intersección de Oriente y Occidente. Una región que en la consideración de Occidente oscila entre el repudio y la fascinación, y que suele incitar más al pasmo que a un genuino empeño por conocer. Región cuya mención evoca el nacimiento de religiones y la forja de imperios, y que asociamos con ciudades de leyenda, ciudades que relumbran en el imaginario de lo prodigioso oriental (Babilonia, Bagdad, Damasco, Samarcanda, Bujará…); cuna de profetas y conquistadores, hollada una y otra vez por multitudinarios y sanguinarios ejércitos surgidos de la estepa, los mismos que inspiraban pavor en Europa; la extensa tierra donde, al decir de John Keegan, “tuvo lugar la revolución de la caballería, una de las innovaciones más decisivas en el arte de la guerra”; la que seducía a Occidente con sus brocados y su cerámica vidriada, sus perfumes y sus damascos, no menos que con su aura de sensualidad y exuberancia (a veces infamada, otras envidiada); la que lo desconcertaba con su mezcla de barbarie y sofisticación (no solo la famosa suntuosidad oriental sino también sus sabios y poetas); la que con sus especias refinó el paladar de Europa pero también le llevó el horror de la peste negra; las tierras, en fin, surcadas por las rutas de la seda, que simbolizan las maravillas textiles y culinarias provenientes del Oriente profundo y que sirven de epítome de los pluriseculares movimientos de intercambio que conectaron a los dos grandes hemisferios que, bien o mal, sintetizan los lineamientos generales de la Historia Universal. Auténtico sistema nervioso central del mundo, red que por siglos comunicó a pueblos y civilizaciones, no es casualidad que el historiador de Oxford Peter Frankopan eligiera a tales rutas para titular –en la versión original- el libro al que debe su estrella naciente (‘The Silk Roads’, 2015). El corazón del mundo, como lo conocemos en castellano, es un trabajo realizado a contrapelo de la tiranía del etnocentrismo, que el autor identifica como fuente de la visión canónica de la historia predominante en el discurso occidental. A ella, a la visión distorsionada del largo devenir del orbe, opone Frankopan (n. 1971) una frondosa, erudita y amenísima panorámica de lo que concibe como el crisol del mundo, sustrayendo al centro de Asia la pátina de exotismo que le endilga el imaginario orientalista.
El libro compendia la historia de la referida región desde el auge del mayor de los imperios nacidos en ella, el persa, hasta nuestros días. Su énfasis está puesto en la condición neurálgica que ostentó el Asia central durante un prolongado período de tiempo, eludiendo el riesgo de oponer una distorsión a otra. Lejos de pretender que la susodicha región fuera ago así como la verdadera progenitora de Occidente, Frankopan quiere subrayar entre otras cosas que los orígenes de Europa son indistinguibles de un entramado de interacciones de todo orden con el universo oriental. Así, por ejemplo, afirma que «Roma miró sistemáticamente hacia el este y en muchos sentidos fue moldeada por influencias orientales». Oriente, remarca, no era el mundo fatalmente abocado a la inmovilidad y el retraso que pinta el inveterado cliché; por siglos se caracterizó como un mundo pujante, competitivo y enérgico, sumido en una bullente actividad económica y cultural. En tiempos del islam, Asia central se convirtió en el floreciente jardín del saber y las artes: una ardiente curiosidad llevó a la expansión del conocimiento en diversas ramas de la ciencia y la filosofía, al mismo tiempo que Europa se condenaba a sí misma al rango de páramo intelectual al desdeñar, cuando no condenar, la apetencia de investigación e innovación. Los pocos eruditos occidentales que trabaron contacto con las inquietas sociedades islámicas, en los albores del segundo milenio, dejaron amarga constancia del atraso que por entonces padecía la cristiandad. Como es sabido, ellos y sus sucesores hubieron de agradecer a sus pares orientales el que sirvieran de transmisores de los ricos vestigios de la sabiduría helénica.
No sólo exquisitas mercancías, no sólo conocimientos matemáticos y astronómicos llegaban a Occidente desde aquella dinámica porción del orbe, también lo hacían ideas y cosmologías, de índole religiosa las más vibrantes de ellas. Las rutas de la seda eran circuitos comerciales pero también fungían como vías de intercambio intelectual y teológico. Cuna de las religiones abrahámicas (judaísmo, cristianismo e islam), la trayectoria de las mentadas interacciones parece más señalada por las confrontaciones entre los credos que por el entendimiento y la armonía; sin embargo, no siempre fueron el cristianismo y el islam unos antagonistas irreconciliables, ni profesó desde su génesis el islam un odio mortal hacia el judaísmo. Frankopan pone de relieve que, en este contexto, los estragos de la enemistad interconfesional –choque de civilizaciones por antonomasia- no eran el sino inevitable de la historia, aunque quizá quepa reprocharle el que no sopese adecuadamente el riesgo de colisión implícito en la contigüidad de dos religiones universalistas; es cierto que se trata de universalismos diferentes dado que el proselitismo no es para el islam un imperativo como lo es para el cristianismo, pero de la vocación expansionista de ambas religiones no cabe dudar. El islam se erigió más pronto que tarde en una muy real amenaza para el cristianismo, el que, por su parte, no se mostró menos proclive a la voluntad de sometimiento del “otro”, o su destrucción. La defensa de la cristiandad por los cruzados podía lo más bien confundirse –como de hecho ocurrió- con la avidez de conquista y enriquecimiento.
Multitud de pueblos y culturas se dan cita en las páginas del libro, diversas corrientes y procesos convergen en su desarrollo. Intervalos de estabilidad y bonanza alternan con guerras y convulsiones, entre las que por cierto sobresalen las devastadoras incursiones de los jinetes esteparios, conducidos por hombres tan célebres como Gengis Kan y Tamerlán. Nada de lo que por entonces sucedía en Europa alcanzaba las proporciones ni tendría las repercusiones de las luchas de poder entre las gentes de Asia central y oriental. Eclipsados por tamaños movimientos de la historia, la gesta cruzada y el reino cristiano de Palestina se desvanecieron sin demasiado ruido, empequeñecidos salvo en la nostalgia o la mistificación. Por otra parte, Frankopan hace por matizar la visión de los conquistadores mongoles como unas simples hordas salvajes entregadas a las matanzas y al pillaje. El imperio mongol, sostiene, disfrutó de un nivel importante de sofisticación burocrática y recurrió a medidas prudentes como una fijación de precios razonable y una política tributaria alejada de cualquier intención de esquilmar a los pueblos sojuzgados. No menos útil a la prosperidad de este imperio fue su consistente tolerancia confesional; «los mongoles –escribe el autor- eran relajados y abiertos en materia religiosa». También es cierto que su éxito debió mucho a lo oportuno de su irrupción: el Asia central estaba debilitada por las luchas intestinas, a punto por ende para la conquista, y las civilizaciones con las que se toparon en los extremos longitudinales de su área de acción, la china y la europea, experimentaban un grado de consolidación económica tal que los hacía víctimas jugosas o socios comerciales apetecibles.
En Europa, a la larga, fueron muchísimos más los que sufrieron la conmoción de la peste bubónica que los que sucumbieron a las armas orientales, sobre todo musulmanas. Ni siquiera la caída de Constantinopla difundió en el continente una sensación de hallarse en vísperas del apocalipsis como la que provocó la espantosa pandemia. Con todo, la vuelta del siglo estaba preñada de un vuelco de los mayores en todo el devenir de la humanidad. Europa occidental, por fin, daría el gran salto, arrebatando al Asia central el protagonismo mundial. Su apariencia de proa de la masa euroasiática asomó entonces como un presagio de las empresas de descubrimiento y conquista que, inauguradas por portugueses y españoles, lanzaron en todas las direcciones a los vástagos de un puñado de países hasta entonces marginales, meros figurantes de la historia. En el naciente panorama de la hegemonía occidental, que incorporó un Nuevo Mundo a los mapas y a la conciencia e historia globales, los otomanos se alzaron como la amenaza oriental a tener en cuenta, a la par que la atracción de las especias, las porcelanas y otras riquezas asiáticas estrechaba los lazos comerciales entre continentes. Pero así como antes de 1500 eran las decisiones tomadas en las capitales asiáticas las que movían el mundo, fueron desde entonces las capitales de Europa occidental las que hicieron otro tanto. Visto en retrospectiva, las rivalidades y las guerras entre potencias ascendentes contribuyeron enormemente al esplendor europeo; como ha sido observado en otras ocasiones (véanse, sin ir más lejos, las disquisiciones de Niall Ferguson en su libro Civilizaciones), la misma fragmentación político-administrativa del continente y la competencia constante entre los estados europeos acicatearon el ansia de innovación, sentando las bases del progreso científico y tecnológico. El que fuera corazón del mundo, entretanto, resultó incapaz de mantener el ritmo y vio ralentizado su paso, declinando su dinamismo y con él su holgado predominio de antaño. Las tierras que antes inspiraran en los europeos un sentido de maravilla y deslumbramiento, cuando no de temor, ahora se hacían objeto del menosprecio de los nuevos señores del planeta, que atribuyeron a los asiáticos la pasividad, el anquilosamiento y la degeneración que pasaban por factores determinantes de la inferioridad de una civilización. Más que nunca se avivó la codicia europea, que vio en Oriente y en todo el resto del orbe unas reservas inagotables de tesoros y muchedumbres explotables.
Ya en el siglo XIX, a la decadencia del imperio otomano se sumó la debilidad del estado persa y la consolidación del imperio británico en el subcontinente indio -a expensas del poder mogol-. El centro de Asia se convertía en escenario de lo que dio en llamarse “el Gran Juego”, la rivalidad secular de Rusia y Gran Bretaña en la región. Los trastornos del siglo siguiente confirmaron en vez de revertir el rol subordinado de la misma, con nuevos actores asumiendo el papel de mandones: Estados Unidos y la Unión Soviética. No hace falta reseñar el estatus del antiguo corazón del mundo tras el fin de la Guerra Fría. Medio Oriente en particular ve exponencialmente acrecentada su fama de región inestable, semillero de fanáticos y fuente de conflictos desgarradores e interminables. Pero la violencia desatada no agota la consideración del presente de la región, ya que también debe atenderse la realidad de estados emergentes como los que conformaran la franja musulmana de la extinta Unión Soviética. Muy oportunamente, Frankopan echa un buen vistazo a unos países que se nos aparecen como tierra fecunda en gobernantes tan excéntricos como despóticos, favorecidos –ellos y las élites que los secundan- por los fabulosos recursos energéticos de su subsuelo. El petróleo y el gas natural han levantado ciudades rutilantes que atraen a poderosos empresarios, así como a ingenieros y arquitectos de prestigio internacional.
En conjunto, el libro de Frankopan es de lectura absorbente y por demás pertinente, dado el escenario actual.
– Peter Frankopan, El corazón del mundo: una nueva historia universal. Crítica, Barcelona, 2016. 800 pp.
Ayuda a mantener Hislibris comprando EL CORAZÓN DEL MUNDO de Peter Frankopan en La Casa del Libro.