FILIPO Y ALEJANDRO. REYES Y CONQUISTADORES – Adrian Goldsworthy
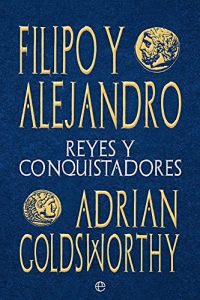 “Después de tanta incertidumbre, la verdad era sencilla: Filipo estaba muerto, y Alejandro era rey”.
“Después de tanta incertidumbre, la verdad era sencilla: Filipo estaba muerto, y Alejandro era rey”.
Esta cita no debería, en principio, desvelar ningún secreto del libro; a estas alturas, quien más y quien menos sabemos que un tal Filipo rey de Macedonia murió en circunstancias algo extrañas, y que su hijo Alejandro heredó el reino y después conquistó el imperio persa. Tantas veces nos han contado esta historia, hasta canciones se han hecho, que sorprende que nos la vuelvan a contar una vez más. Pero, en efecto, así es: un nuevo libro se ha publicado sobre el tema. Conviene conocer, por tanto, qué de novedoso aporta, ya sea en la forma, ya en el fondo, al relato de Alejandro. Filipo y Alejandro. Reyes y conquistadores es la obra con la que Adrian Goldsworthy ha llevado a cabo su particular acercamiento a la figura del macedonio. Sin embargo, y visto con otra perspectiva, en realidad no solo no es nada sorprendente la aparición de un nuevo libro sobre el tema, sino que entra dentro de lo habitual: el tema alejandrino es tan atrayente como inagotable, y nunca ha dejado de publicarse monografías dedicadas al macedonio (a este respecto no puedo por menos que recomendar el monumental trabajo de Antonio Ignacio Molina Marín Alejandro Magno (1916-2015). Un siglo de estudios sobre Macedonia Antigua, Ediciones Pórtico, 2018). Goldsworthy recorre así un camino algo trillado, por decirlo suavemente.
Sin embargo, es llamativo (o no, pero a mí sí me llama la atención) que sea un historiador como Goldsworthy quien se lance a la aventura macedonia, cuando hasta ahora ha centrado totalmente su producción ensayística (y literaria, que novelas también hace) en el mundo romano. Quizá haya alguna razón, más allá de la mera atracción por una figura tan impresionante como la del macedonio, para que el británico haya “cambiado de bando” y se haya pasado a los griegos. El propio historiador confiesa en la introducción del libro que no desea “añadir otro [libro] más al montón” de ensayos existentes sobre el macedonio, a quien estudió por primera vez con cierta profundidad a los diecisiete años. Sin embargo, Goldsworthy detecta una carencia en toda esa producción de libros alejandrinos: Filipo no aparece, o aparece como mero preámbulo al tema principal, que es su hijo. Este hecho da lugar a una comprensión deficiente del comportamiento de Alejandro, y a una visión incompleta del panorama histórico de aquellos años, puesto que Alejandro no “comenzó de cero” (nada más lejos, en realidad). Por lo que yo conozco, y en lo que a letras castellanas se refiere, Filipo es un alma en pena: no recuerdo ninguna monografía, ni siquiera traducida, dedicada en exclusiva a Filipo (el autor todoterreno Arturo Sánchez Sanz tiene el breve Filipo II y el arte de la guerra en HRM Ediciones, y para de contar), y ya sería hora de que alguien se pusiera a ello; muchos lo celebraríamos. En inglés, en cambio, si bien es cierto que no abundan, sí que hay algunos trabajos monográficos: el mamotrético y profusamente ilustrado Philip of Macedon publicado en Ekdotike Athenon en 1980, con textos de historiadores ilustres como Andronicos, Cawkwell, Griffith, Hammond o Lévêque; u otros trabajos más recientes, como los de Ian Worthington, Richard Gabriel o Edward M. Anson. Lo que no hay, y de eso se queja Goldsworthy y por esto ha escrito su obra, son libros de conjunto que incluyan a Filipo y a su hijo, y en los que ambos personajes tengan el mismo coeficiente de importancia. Con el Filipo y Alejandro de Goldsworthy puede uno “ponerlos en contexto” a ambos sin necesidad de soltar el libro e irse a buscar otro manual que lo complemente. Ciertamente es un objetivo loable y nada banal. Sin embargo, el autor no acaba de ser del todo coherente con su premisa, puesto que (y hablamos ahora de números puros y duros) de las 625 páginas que contiene el volumen publicado por La Esfera de los Libros, 283 son para Alejandro y 196 para su padre. No está mal dedicar casi 200 páginas a Filipo, pero sigue quedando por detrás de su hijo, que le supera en cerca de 100. Pero bien está lo que buena intención tiene, así que en lo que a este asunto respecta, bienvenido sea el libro de Goldsworthy.
Entrando ya en materia, la obra se describe a sí misma en sus primerísimas páginas: “En muchos sentidos, este libro es de Historia a la vieja usanza, con énfasis en la historia y la política, porque ambas son el tema principal de las fuentes antiguas”. En efecto, Goldsworthy no renuncia a hablar (poco, eso sí) de economía, sociedad o cultura, pero de lo que va el libro es de los enfrentamientos que tuvo que superar Filipo para llegar a ser quien fue, y de las batallas y obstáculos que venció Alejandro en su conquista del imperio persa. Se trata, pues, de un texto que no se complicará en exceso con arduos análisis de logística, ni con recuentos, ni con cifras económicas sobre la producción agrícola o ganadera. Es un libro que va al grano y deja todo eso, tan caro a algunos lectores pero tan indigesto a otros, para manuales de más calado. En cambio, dedica bastantes páginas al relato de batallas, relatos los cuales, paradójicamente (y esto es ya una impresión personal, aunque qué no lo es en esta reseña) no da la sensación de que sean escrupulosamente pormenorizados. La inclusión (y omisión) de todos estos elementos, hacen del libro de Goldsworthy una lectura amigable y llevadera, cumpliendo así seguramente con el propósito de su autor. Por usar de coordenadas a otros autores que han llenado páginas con el macedonio, Goldsworthy jugaría en la liga de Cartledge o Mossé, más que en la de Hammond, Bosworth, Gómez Espelosín o Heckel.
Mención aparte merecen, y hay que hablar de ello porque es de justicia, las números(ísim)as erratas que contiene el texto. Es cierto que, dispersas en más de 600 páginas, esas equivocaciones se diluyen y minimizan, pero no son de recibo en un libro (en ningún libro, pero con mayor razón en el que nos ocupa) que pretende lo que este, con un autor del nivel de este, y en un formato de publicación como esta. Sin duda una revisión más minuciosa (si es que se ha hecho alguna) de la traducción, habría evitado los lapsus en las fechas (el rey Amintas I murió en 498 a.C., no en 598 a.C.; Tebas sometió Macedonia en 369 a.C., no en 396 a.C.; Brasidas murió en 422 a.C., no en 442 a.C.), en los nombres propios (Curtio por Curcio, Anfiópolis por Anfípolis, Lavrio por Laurio o Laurión, Ionia por Jonia, Boecia por Beocia, Caldwell por Cawkwell, Manitnea por Mantinea…), en los términos griegos (pathos por pothos), en las notas (hay alguna que está repetida palabra por palabra), en el sentido de algunas frases (“Antípatro era unos pocos años más joven que Filipo”; casi cuatro lustros más joven, era), y hasta en los mapas (en el mismo mapa aparece “Amu Daria” como nombre actual para dos ríos: el antiguo Oxo, lo cual es correcto, y el Yaxartes, que en realidad es el Sir Daria; en otro aparece un escandaloso “Danubio” como nombre del río que separa los ejércitos en la batalla del Gránico; un extraño mapa de satrapías persas muestra el nombre de algunas que ya no existían en tiempos de Darío III, y otras que sí). Otra cuestión, ya concerniente no al mundo de los gazapos sino al de las decisiones editoriales (creo yo, aunque tampoco estoy muy puesto en eso), es la del índice analítico. Su ausencia, en mi opinión, desluce un ensayo que desea ser algo más que un mero entretenimiento. Serán (son) manías personales, pero unas cuantas páginas dedicadas a dicho índice marcan la diferencia entre los trabajos divulgativos que son puro pasatiempo y a otra cosa, y los que desean elevarse un poco y dejar cierto poso en el lector. Y ya puestos a decirlo todo, tampoco destacan por su brillantez los pies de foto de las páginas centrales del libro. “Falanges hoplitas en el Jarrón Chigi”, El Pnyx en Atenas”, “Trirreme de Olimpia”, “El joven Alejandro”, “Escena de batalla del mosaico de Alejandro”, y unas cuantas más descripciones desangeladas y anodinas de las imágenes, huérfanas de referencias geográficas, temporales o del tipo que sea, y desde luego carentes por completo de un mínimo espíritu divulgador.
Dicho ya lo negativo, vayamos ahora con lo positivo. Y lo positivo es la solvencia de Adrian Goldsworthy a la hora de relatar y describir los hechos. Maneja las fuentes y la bibliografía secundaria con soltura, como no podía ser de otro modo, si bien esta última brilla por ser eminentemente anglosajona. En la primera parte del ensayo el autor recalca varias veces la escasez de textos que nos hablen del reinado de Filipo y la Macedonia de la primera mitad del siglo IV a.C. Diodoro de Sicilia y Pompeyo Trogo (es decir, el epítome que de los cuarenta y cuatro libros perdidos de su obra hizo el autor latino Justino un centenar de años más tarde) son, como es sabido, las fuentes principales. Pese a ello, utilizando fragmentos de estos dos historiadores, los discursos de Demóstenes y Esquines, algunos apuntes de Plutarco y poco más, Goldsworthy es capaz de componer un relato unitario del reino macedonio inserto en el convulso panorama griego de aquellas décadas iniciales del siglo IV a.C., un siglo extraordinario en el que el mundo y el modo en que este era comprendido cambiarían radicalmente. Al norte y al oeste de Macedonia, los territorios fronterizos con los ilirios, molosios, orestas, peonios y otras tribus tracias, eran lugar abonado a guerras y conflictos. Al sur, en la tierra de los griegos (si es que acaso los macedonios no lo eran), la hegemonía espartana, a la que sus vecinos estaban más o menos habituados, dio paso a la tebana, fugaz y episódica como pocas. Por otro lado, algunas ciudades griegas, Atenas especialmente, pretendieron durante estos años obtener beneficio en lugares como la Calcídica o ciertos puntos del golfo Termaico, territorios próximos también al reino macedonio. Vale decir que Atenas, que comenzó el siglo con la etiqueta de ciudad derrotada (por Esparta en la guerra del Peloponeso), pasó buena parte de la centuria pugnando por recuperar el prestigio (y el territorio) perdido. Es escasa la bibliografía sobre este período, y por ello vale la pena destacar la monografía de Julia Heskel The North Aegean Wars. 371-360 a.C., que ofrece una excelente visión de conjunto de esa década previa a la aparición de Filipo en el panorama griego.
El ascenso de Filipo al trono de Macedonia (primero de regente y después como rey) es presentado por Goldsworthy como lo que fue: un suceso fortuito, casi casual, que descubrió al mundo a un sujeto con grandes habilidades diplomáticas y militares. Atenas se opuso, más de palabra que de obra, al creciente poder que fue adquiriendo el rey macedonio. Pero la progresión de Filipo era imparable; a este respecto, el recurrente argumento, esgrimido ya por Demóstenes, de que Atenas actuaba siempre tarde ante los movimientos del macedonio (de hecho, no se trataba de acciones sino de reacciones) es matizado por el británico y no sin razón: la ciudad ática tenía abiertos otros frentes igual de preocupantes o incluso más, como los conflictos con sus díscolos aliados o las dificultades para mantener sus posesiones en el Quersoneso tracio. Las ya mencionadas lagunas en el conocimiento de los hechos de Filipo durante su reinado, dan pie a los historiadores a la elaboración de conjeturas con las que llenar los huecos; Goldsworthy no participa demasiado en ese juego, y más bien se limita a dejar constancia de dichas lagunas y, alguna vez, de las opiniones que los eruditos tienen al respecto.
En su conjunto, los capítulos dedicados a Filipo se leen bien y con interés. Sin embargo, donde Goldsworthy se siente más cómodo, como es lógico, es en la parte del libro dedicada a Alejandro. No ofrece un retrato obsequioso del macedonio, como sí lo hacen otros historiadores (pienso en Hammond, por ejemplo), ni tampoco se sitúa en el extremo opuesto, presentándolo como un conquistador sanguinario y cruel (Heckel). Goldsworthy camina por terreno neutral, con argumentos que no denotan favoritismo en ningún sentido. Por ejemplo, ante el empeño de Alejandro por congeniar con los nativos asiáticos, el historiador británico no propone explicaciones culturales ni imagina un deseo de Alejandro por aunar razas y pueblos, sino que opta, de modo pragmático, por lo obvio: los macedonios eran muy pocos y se veían incapaces de controlar ellos solos tan inmenso territorio, de modo que debían recurrir a los propios asiáticos. Del mismo modo, la habitual explicación de los conflictos internos que se generaron en el seno del ejército macedonio, asentada en el choque entre la “vieja guardia” de Filipo, los soldados más veteranos (conservadores, reacios a la integración con los vencidos y amantes de la cultura tradicional macedonia), y la nueva generación, a la que el propio Alejandro pertenecía (más abierta al cambio, a la adopción de costumbres nuevas y a la aceptación de los asiáticos en el ejército), Goldsworthy la ve con malos ojos: el amplio abanico de lealtades, opiniones, rivalidades, simpatías y antipatías personales, estaba por encima de aquella simplista distinción entre “viejos” y “jóvenes”, y probablemente tenía más peso en las acciones de los individuos. Después de todo, y como dice el británico varias veces, el ejército de Alejandro no era profesional, como lo fue el romano, sino que estaba constituido por “el pueblo en armas”, macedonios que, además de su lealtad a la persona de Alejandro, tenían otras motivaciones para vivir: un hogar y una familia en Macedonia.
El libro cierra con dos apéndices casi testimoniales: el primero dedicado a ofrecer un brevísimo esbozo de los principales autores clásicos que dedican páginas, o bien citan en ellas, a Alejandro y su padre: Arriano, Curcio Rufo, Demóstenes, Esquines, Diodoro de Sicilia, Estrabón, Justino y Plutarco. En el segundo apéndice, de apenas cinco páginas, se describen muy brevemente las tumbas reales de Vergina, la antigua Egas, capital de Macedonia hasta que Pella ocupó ese lugar en el siglo IV a.C. La sucinta bibliografía citada al final del libro es, como ya he dicho, eminentemente anglosajona. Destaca por ello la presencia del especialista de la Universitat Autònoma de Barcelona Borja Antela-Bernárdez, autor de numerosos trabajos sobre Alejandro.
Se trata de un libro que ofrece un somero recorrido (quienes posean un cierto bagaje en lecturas alejandrinas tendrán sin duda esta impresión) por las trayectorias políticas y militares de Filipo y Alejandro, sin entrar en polémicas, debates ni posicionamientos enconados. La parte dedicada a Filipo se hace más aprovechable debido a la escasa competencia con otras monografías dedicadas al rey macedonio, y la de Alejandro más redundante por la razón contraria. Es, sin embargo, una buena lectura cuya principal baza, como el propio Goldsworthy afirma, es la reunión en un mismo volumen de ambos personajes. Con las salvedades mencionadas, se trata de una buena apuesta de la editorial en su afán por divulgar la Historia.
Adrian Goldsworthy, Filipo y Alejandro, reyes y conquistadores. La esfera de los libros, 2021, 628 pp.





