IRENE POLO i ROIG. MODERNIDAD, FEMINISMO Y CRÓNICA SOCIAL EN LOS AÑOS 20 Y 30.
A través de una propuesta de trabajos voluntarios en la asignatura de Historia de España he tenido la posibilidad de descubrir, investigar y estudiar a un personaje muy significativo, y al mismo tiempo prácticamente desconocido en la historia del periodismo catalán, y español en general. Con todo eso, me he dispuesto a hacer un breve trabajo de investigación acerca de una de las periodistas más importantes, innovadoras y genuinas de los años treinta: Irene Polo.

CONTEXTO HISTÓRICO.
Irene Polo i Roig nació en el popular barrio barcelonés del Poble-sec, el 27 de noviembre de 1909, y falleció en Argentina el 3 de abril de 1942, a la edad de 32 años. Con una familia compuesta por su madre viuda y dos hermanas más, Polo no tuvo la oportunidad de escolarizarse, sin embargo se las arregló para educarse y aprender de forma autodidacta desde muy joven. Ya en su adolescencia y adultez, y antes de ser periodista, ejerció distintos oficios, entre ellos traductora de francés, oficinista y jefa de publicidad de la delegación barcelonesa de la productora de cine Gaumont.
Pero debemos tener muy presente el contexto histórico de España, y sobre todo de Cataluña, donde se desarrolló casi toda su vida y carrera profesional, pues hubo un gran número de elementos que influyeron en su trayectoria, tanto personal como profesional, que marcaron su actividad periodística y la del momento.
De esta manera, nos situamos en el 13 de septiembre de 1923, con el golpe de estado por parte del Capitán General de Cataluña Miguel Primo de Rivera, quien se proclamó como el cirujano de hierro que necesitaba el país para poner fin definitivamente al caos económico, social y político que lo asolaba. El concepto de cirujano de hierro lo tomó prestado de Joaquín Costa, el cual desde finales del siglo XIX venía reclamando un cambio y regeneración de las estructuras de estado, aunque con unas intenciones regeneracionistas, no autoritarias. Así, desde el golpe en el año 1923 hasta 1931 España vivió bajo una dictadura militar, totalitaria y tradicionalista de tendencia fascistizante, amparada por el auge del fascismo y la crisis de las democracias burguesas liberales en el contexto internacional.
Miguel Primo de Rivera recibió inicialmente el apoyo de los principales sectores burgueses catalanes más conservadores, principalmente a causa del constante enfrentamiento que mantenía contra el anarquismo y anarcosindicalismo, tan arraigado en Cataluña y especialmente en Barcelona, gracias al auge y consolidación de la CNT. Este descontento y conflictividad social caracterizó el primer tercio del siglo XX, al que hay que añadir el auge igualmente de las demandas autonomistas por parte del catalanismo político al gobierno central. Ante estos desafíos la respuesta del dictador fue dura y represiva.

Miguel Primo de Rivera, reunido con Alfonso XIII.
Como he dicho, en el ámbito político podemos señalar su clara oposición al movimiento nacionalista y autonomista catalán, (también hacia el vasco y el gallego) acusándolos de separatistas y contrarios a la unidad de España. Tanta fue la represión que en 1924 fue suprimida la Mancomunitat de Catalunya. Igualmente se cerraron publicaciones y entidades catalanistas, quedó prohibida la señera, es decir, la bandera catalana, el uso del catalán en la administración y vida pública y se castellanizaron todos los nombres, tanto de personas como de calles y localidades.
Ya en 1929, en el contexto de la crisis económica originada por el Crack del 29, el ambiente de aversión y creciente oposición hacia la dictadura creció aún más entre los sectores intelectuales, republicanos y socialistas, junto al anarcosindicalismo y el nuevo catalanismo de izquierdas, originado por el fuerte centralismo opresor mencionado antes y su aceptación por parte de la oligarquía industrial y financiera catalana, de corte conservador. El catalanismo, en ese contexto, evolucionó a posturas más exigentes a nivel político, sociales a nivel económico y catalanistas a nivel cultural. Se trata de pequeños partidos republicanos y de izquierdas, como Estat Català, origen de la actual Esquerra Republicana de Catalunya, que empiezan a imponerse a los tradicionales partidos catalanistas conservadores como la Lliga Regionalista. Añadimos a estas crecientes fuerzas de oposición la retirada del apoyo y la confianza de Alfonso XIII y parte del Ejército, lo que llevó a Primo de Rivera a dimitir en enero de 1930.

Francesc Macià y Lluís Companys tras la unificación de partidos de izquierda y republicanos catalanistas, de la que surgió ERC en marzo de 1931.
Ante la oportunidad de derrocar un sistema político corrupto, oligárquico y monárquico, los partidos de izquierda y progresistas se reúnen en San Sebastián, en agosto de 1930, conformando el llamado Pacto de San Sebastián, con la esperanza de que las elecciones convocadas para abril de 1931 dieran un vuelco hacia un nuevo régimen político más democrático y progresista y, para el caso catalán, vasco y gallego, menos centralista.
Las elecciones del 12 de abril de 1931, pues, tuvieron un carácter plebiscitario que dio lugar al definitivo derrocamiento de la monarquía borbónica y la proclamación de la II República española dos días después. En esta situación Francesc Macià proclama igualmente la República catalana en confederación con la española. Tras negociar con el nuevo Gobierno provisional de Madrid, se acuerda conceder a Cataluña una cierta autonomía y la creación de la Generalitat de Cataluña. Un hecho del que Irene Polo tratará posteriormente algunos de sus artículos, en los que expone el traspaso de competencias del gobierno central al catalán.
Al año siguiente, en 1932, se aprobó en referendum el Estatuto de autonomía para Cataluña (Estatut de Núria), aunque muy modificado por las Cortes. Este Estatut permitía a Cataluña tener un gobierno y parlamento propios. Luego de las elecciones del 20 de noviembre, Francesc Macià resultó como Presidente de la Generalitat y Lluís Companys como Presidente del Parlament.
Sin embargo, las primeras elecciones democráticas, libres y de verdadero sufragio universal (con el voto de la mujer) en España de noviembre de 1933, las ganó el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux, partido de centro derecha, corte conservador y anticatalanista. Con todo, necesitó el apoyo de la coalición con la extrema derecha: la Confederación Española de Derechas Autónomas, la CEDA de Gil Robles, uno de cuyos actos Irene Polo también cubrirá, concretamente el 24 de abril de 1934 en el Escorial, constatando la importante presencia de grupos de extrema derecha y fascistizantes que lo apoyaban (ya lo llamaban “Caudillo”), así como el discurso radical del candidato.
Esta coalición formada por fuerzas conservadoras, tradicionalistas, monárquicas y nacionalpopulistas, permitió un nuevo gobierno republicano mucho más conservador y de influencias fascistizantes, protagonizando el llamado Bienio Negro.

Cartel electoral de José María Gil Robles.
Este periodo se caracterizó por fuertes enfrentamientos entre el gobierno catalán y el central, que culmina con los hechos revolucionarios de octubre de 1934, en los que, aprovechando la revolución asturiana y el endurecimiento de las políticas centralistas y conservadoras del Gobierno, Lluís Companys, ya President de la Generalitat, vuelve a proclamar la República catalana. Todo ello fue brutalmente sofocado por parte del Ejército, y le valió el encarcelamiento a Companys por rebeldía y sedición, no siendo liberado hasta la amnistía decretada por el Gobierno tras la victoria del Frente Popular.
Fue precisamente con la victoria de esa alianza de fuerzas de izquierda (Frente Popular) en las elecciones de febrero de 1936 que las relaciones volvieron a su anterior cauce, si bien duró escasos meses, ya que los sectores tradicionalistas, conservadores y monárquicos dieron el empuje final a un golpe de estado para derrocar definitivamente y por las armas al sistema republicano, que tantos privilegios les había recortado. El 17 de julio de ese mismo año 1936 se lleva a cabo la sublevación militar con apoyo de los sectores más conservadores y tradicionalistas (altas instancias de la Iglesia católica, monárquicos, carlistas, terratenientes y la parte africanista del Ejército), de la italia fascista y de la Alemania nazi. Un golpe de estado que fracasó, pero que dio lugar a una guerra civil que, inmediatamente, resultó ser un campo de batalla internacional (Guerra de España) contra el ascenso del fascismo y el nazismo frente a las democracias burguesas liberales. Una guerra que acabó ganando el fascismo y que fue la antesala de la II Guerra Mundial. Fue así que se instauró de nuevo una dictadura militar, ultratradicionalista y ultracatólica que perduró hasta la muerte de Franco en 1975, y que marcó un antes y un después en la historia de España.
En síntesis, lo que se quiere dar a entender es que durante el periodo que abarca desde el golpe de estado de Miguel Primo de Rivera (1923) hasta el golpe de estado de 1936, España se movió entre unos hilos que se tensaron y destensaron, que se cruzaban y cambiaban de manos directoras. Un gran choque de ideales, sobre todo políticos (izquierdistas y derechistas, anticlericales, sindicalistas, ultracatólicos, regionalistas y centralistas, etc.) que llevaron a un enfrentamiento en todos los ámbitos. En cierta manera, el clima de confrontación que azotó a los españoles durante tanto tiempo se le dio voz en forma de protesta muchas veces gracias a los grupos intelectuales a través de su teatro, cine, poesía, novela y, por supuesto, del periodismo.
EL PAPEL DE LA MUJER.
Este marco histórico desde luego no fue el mejor respecto al papel de la mujer en la sociedad española, salvo durante la II República, cuando se consiguió el voto femenino entre otras muchas cosas. Históricamente la mujer ha tenido que sufrir incontables imposiciones e impedimentos que la han mantenido siempre a la sombra de la figura del hombre. Ejemplos del machismo de la época que estamos retratando vienen recogidos en la propia propaganda franquista (1953) conocida como Guía de la buena esposa. Una guía que recogía once reglas que la mujer debía cumplir para ser calificada como buena mujer, esposa y madre. Obviamente esto sólo quería perpetuar el comportamiento sumiso y dependiente de las mujeres hacia el género opuesto. Aquellas mujeres habían nacido con una serie de requerimientos como el casarse, dedicarse única y exclusivamente a su marido, tener hijos, cuidar el hogar y hacer sus labores.

Esa presión social se ejercía prácticamente desde que nacía la mujer. Condenando incluso el hecho de nacer siendo del género débil, pues las familias veían como una carga, un lastre, el hecho de tener que criar a una niña, la cual no podía obtener éxito en un mundo de hombres, a lo máximo que aspiraban era a ser la sombra de estos. Parte de ello debido a las barreras educativas, ya que muy pocas mujeres podían optar por una formación universitaria, esto variaba en función de las oportunidades económicas de cada familia y del ideario que siguieran.
Pero no queda ahí, ante la ley de no divorcio vigente se tenía que aceptar que aunque hubiera violencia verbal, psicológica y/o física o adulterio, por ejemplo, la separación no era posible. Sin mencionar que sin compañía de un hombre, ya fuera hermano, padre o esposo, la mujer no podía recibir una herencia, y así con muchas más actividades de la vida cotidiana.
En el mundo laboral las profesiones siempre dependieron de una cuestión de género, es decir, trabajos administrativos, de enfermería, limpieza, etc., eran ocupados por mujeres (secretaria, asistente…) mientras que los oficios más técnicos, todos aquellos que requerían de un liderazgo o de fuerza, aquellos puestos más y mejor valorados, quedaban obviamente reservados para el hombre.
Uno de los comportamientos machistas más radicales padecido por las mujeres fue la conocida como muerte social durante la Guerra de España y el primer franquismo especialmente, en la que a la discriminación de género se le sumaba la ideológica. Las viudas, solteras (con o sin hijos), hijas, hermanas que no se exiliaron o fueron ejecutadas, sufrieron la represión de las nuevas normas sociales impuestas por el régimen vencedor, haciendo del resto de la sociedad el principal agente vigilante y represor, ya que era la propia sociedad, por miedo, la que se encargaba de aislarlas y repudiarlas, obligándolas a exiliarse o a ser condenadas por los sublevados. Desde hacer que todas las personas de la localidad en la que vivía las ignorasen, no les hablaran, no les atendieran en el médico o que no les vendieran nada, hasta vejaciones, maltrato verbal y físico y torturas.

Las rapadas, de Daniel Rosell.

El «paseo» de las rapadas por el franquismo.
IRENE POLO EN EL MUNDO DEL PERIODISMO ESPAÑOL DE LOS AÑOS 30.
Después de esta contextualización social, política, cultural y económica de la España de la primera mitad del siglo XX, así como del papel y el lugar que la mujer ocupaba en ella, me voy a centrar en la figura de Irene Polo i Roig, uno de los muchos ejemplos de mujeres que no se conformaron con el papel que la sociedad le tenía reservado, reivindicándose y desarrollándose intelectual y profesionalmente en un mundo de hombres.
Irene Polo se inició en el mundo del periodismo con una colaboración en el periódico Mirador, el 12 de junio de 1930. Un escenario que compartirá con algunos otros destacados periodistas catalanes como Josep Maria Planes, Josep Maria Lladó y Carles Sentís. En sus inicios, dado que eligió una profesión polémica y mal vista para una mujer en su época, recibió críticas por parte de algunos periódicos que cuestionaron sus capacidades y el contenido y validez de sus reportajes. Un ejemplo de ello lo podemos ver en L’Esquella de la Torratxa, donde en 1935 afirmaban que: Esta Irene Polo es una de las cosas más graciosas que tenemos en Barcelona. Producto de tiempo de películas de reporteros y de reportajes a la norteamericana, tiene toda la externidad necesaria para un reportero de la época. Cuando se trata de sus reportajes ya es otra cosa: no pasan de femeninos chismes de portería.
Esto no supuso problemas en el desarrollo de su profesión, ya que pronto se convirtió en una auténtica promesa del periodismo catalán, e incluso tuvo su momento de esplendor durante la II República. Irene Polo es digna de una mención destacada ya que además de ser una de las primeras mujeres periodistas que pudo dedicarse de forma remunerada y exclusiva al periodismo, mostró un carácter innovador, inteligente, imaginativo y atrevido.

Irene Polo y el actor Buster Keaton.
El tipo de periodismo y métodos que Irene desarrolló en la mayoría de sus reportajes, teniendo en cuenta el contexto del momento, se fundamenta en una gran dialéctica, con un lenguaje que intenta ser objetivo y abierto a la libre interpretación, con el añadido de múltiples y variados recursos literarios. Buscaba principalmente dar un toque más humano, de forma que añadía introducciones y despedidas, descripciones y preguntas retóricas, no resueltas, o la inclusión de diálogos.
Polo escribió cerca de 300 artículos en diversas revistas y periódicos, como Films Selectos, Gran Proyector, La Rambla, La Humanidad, La Opinión, El Cordero Negro, Última Hora, Mundo Gráfico, La Voz de Cataluña, Revista de Catalunya, etc. A día de hoy podemos decir que fue una periodista generalista, puesto que escribió sobre temas muy diversos: política, cultura, moda, turismo o economía, aunque mayormente se centró sobre todo lo relacionado con el movimiento obrero y el sindicalismo.
Podemos destacar que sus artículos de política englobaron distintas cuestiones de su época, como la política española, el ascenso del fascismo o el entorno político de ERC, además de entrevistas a diversos cargos políticos. También artículos referentes a los derechos políticos de las mujeres. A nivel cultural, trató la música, el arte, la literatura, el cine, la danza, etc. A este tipo de reportajes les podemos atribuir una gran relevancia, dado su utilidad para comprender y reconstruir la sociedad de los años treinta. En lo referido al mundo laboral, como he mencionado anteriormente, el contenido mayoritario de sus artículos giraba en torno al movimiento obrero y las luchas sindicales de diversos sectores: en las minas, el puerto, la construcción, etc.
Con apenas 23 años Polo fue como enviada especial del periódico semanal barcelonés La Rambla a cubrir una rebelión laboral de los mineros de Sallent, protestando por las condiciones laborales y de vida que tenían. En este artículo Irene Polo nos cuenta acerca de cómo el anarquismo extremista produjo un movimiento revolucionario el 8 de enero de 1933, con altercados que dejaron víctimas mortales, heridos y bastantes detenidos. Ella misma explica el panorama que encuentra a su llegada, las causas del conflicto y las versiones de las diferentes personas implicadas en los hechos. Este ejemplo, de entre tantos, nos deja muestra del trabajo de campo realizado por la reportera.

Portada del semanario “La Rambla” (16 de enero de 1933).
Jornadas trágicas. Sallent, la madriguera de la angustia.
Ya en el tramo final de su carrera, en su salto al periódico Última Hora, tuvo la voluntad de hacer un periodismo más fresco y moderno. Polo entrevistó a la actriz Margarita Xirgu, y en enero de 1936 los periódicos anunciaron la noticia de su partida con la actriz hacia América. Polo se marchó, entre otras cosas, por el reto personal y nuevas experiencias. Además, con el comienzo de la guerra, exiliarse era la opción más viable para protegerse del bando de los sublevados. Con todo, en 1942 entró en depresión y se acabó suicidando.
CONCLUSIONES
En 1933, en una entrevista a Joan Simó, decano de periodistas de Barcelona, Irene Polo reivindica el papel y relevancia de su profesión, y cuenta la necesidad de proyectar la propia mirada sobre el papel para imaginar la realidad:
¡Ah, el periodista!… Cuando nunca se ha visto ninguna y se ha oído hablar tanto y se piensa que son los que hacen los periódicos… Esa cosa inmensa y portentosa que son los diarios, reflejo incesante, por una combinación de letras y estampas, de la vida del mundo, con su agitación, su asombro, su renovación y su juego continuo de derrochados, de bellezas, de heroísmos, de afanes y esperanzas! Pliego de papel en las hojas de cada cual salen a los ojos de la gente, como en el fondo mágico de ese ojo de Scherezada, todos los momentos del mundo, minuto por minuto, escena por escena, con todas sus palpitaciones y todos los sus pensamientos. Sonrisas o muecas de “vedettes” y de criminales; barbas o gafas de sabios; angustia o vanidad de políticos. Secretos. Horrores, armonías. Gritos, oraciones, piruetas, chillidos, risas, versos, jadeos, tacos, lágrimas, profecías… Pasos y hazañas. Multitud y singularidad. Ahora una masa que corre y ahora una silueta…
Prodigio y enormidad; maravilla de los periódicos… Y el periodista es el autor de todo esto: los hechos brillantes y los espantosos, y los admirables; la gloria y la catástrofe y el hechizo, pasan por sus manos y él los distribuye. Es el centro del movimiento del mundo… Es un ser fantástico y todopoderoso, temido y codiciado, omnisciente y vertiginoso, deslumbrante y misterioso, casi… ¡Ah, un periodista!.
En definitiva, Irene Polo i Roig fue figura del periodismo de los años 20 y 30 muy innovadora y pionera, lo que la llevó a ser una de las periodistas mejor consideradas de su tiempo. Ante todo buscaba la forma de comunicar de forma clara y sin filtros, explicado con una cercanía que le proporcionaba una perspectiva más afable al lector. Creo importante también el deber de no dejar caer en el olvido sus logros y lo determinante que fue su trabajo en el periodismo contemporáneo para España y Catalunya, aunque a la sombra de otros grandes periodistas de la época como Manuel Chaves Nogales o Josep Pla. Pues, como otras tantas figuras históricas femeninas, es alguien de quien no se tiene mucha información y apenas conocimiento, a pesar de haber conseguido tanto a lo largo de su corta pero intensa vida.
Sin duda, este trabajo saca a relucir las dudas y la relación actual que mantenemos con nuestros medios de comunicación hoy en día, de los cuales casi todos solemos coincidir en que no nos resultan fiables debido a las influencias externas, ya sean políticas o económicas. Es decir, tenemos muy presente la manipulación de la información que hace replantearse dónde ha quedado la esencia del periodismo.
BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA
- “Irene Polo: Bocetos de la vida y la obra de una periodista meteórica” de Mar Casas Honrado con su tesis sobre Irene Polo. Fecha- Entre el 8 y 10 de octubre de 2014: https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.7451/ev.7451.pdf
- “Un libro recupera las crónicas de Irene Polo en la prensa catalana de los años treinta” por Isabel Obiols en Barcelona el 15 de abril de 2003: https://elpais.com/diario/2003/04/15/catalunya/1050368854_850215.html
- “Irene Polo, retrat d’una època. La mirada femenina del periodisme en la II República” por Ana Martínez i de Mas, TFG en Lengua y Literatura Catalana en la Universitat Oberta de Catalunya. (El Masnou a 31 de mayo de 2020): http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/121108/6/amartinezde_mTFG0620mem%C3%B2ria.pdf
- “Pionera, brillante, olvidada” por Jordi Rovira a 26 mayo de 2017: https://www-periodistes-cat.translate.goog/capcalera/pionera-brillant-oblidada?_x_tr_sl=ca&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=sc
- “La periodista Irene Polo y el conflicto minero de 1933 en Sallent” de Pilar Tur y Glòria Santa-Mari, sin fecha determinada: https://eix-mnactec-cat.translate.goog/la-periodista-irene-polo-i-el-conflicte-miner-del-1933-a-sallent/?_x_tr_sl=ca&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=sc
- Resumen “Tema 9: Crisis del sistema de la Restauración y caída de la monarquía (1902-1931)” basado en los apuntes de Hª de España de 2º de Bachillerato de Jose Mª García-Consuegra Flores, por Guadalupe Ortiz Mastropietro en marzo de 2022.
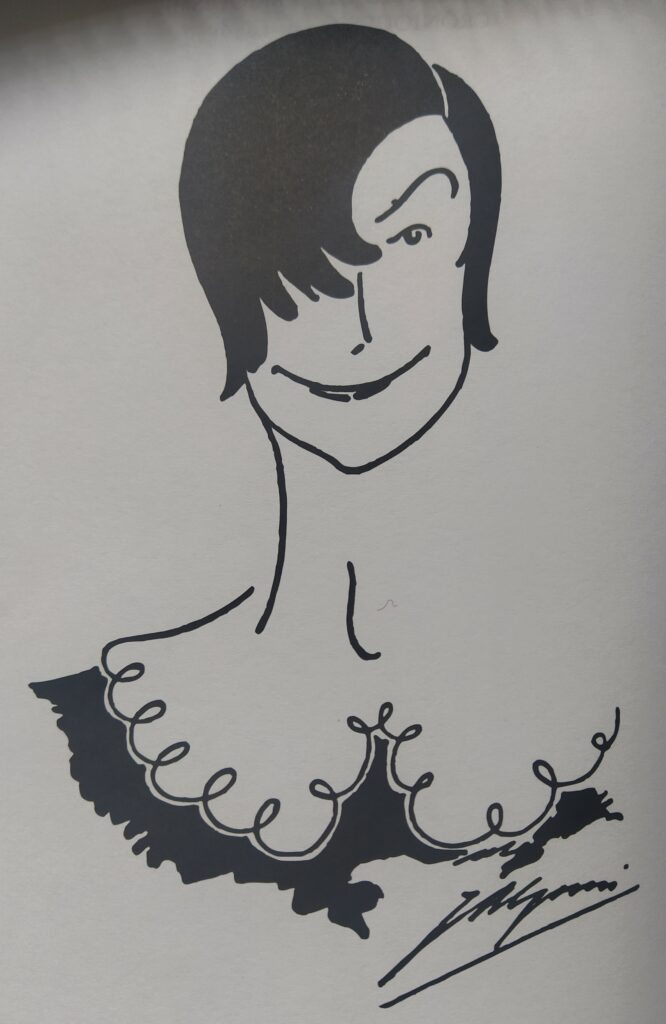
Irene Polo vista por Joaquín Almagro. Buenos Aires, 1937.
GUADALUPE ORTIZ MASTROPIETRO
2º BACHILLERATO-B (Ciencias Sociales y Humanidades)



