UNIDAD 3.- LA REVOLUCIÓN FRANCESA
UNIDAD 3.- LA INDEPENDENCIA DE EE.UU. LA REVOLUCIÓN FRANCESA. EL IMPERIO NAPOLEÓNICO
1.- La independencia de los EE.UU.
1.1. Las colonias inglesas en América del Norte.
En América del Norte había trece colonias inglesas establecidas entre los años 1607 y 1700. El poder ejecutivo estaba en manos de un gobernador designado por el rey en algunas colonias; y en los ricos propietarios o todo el pueblo en otras. Además en cada uno de aquellos pequeños estados había un poder legislativo integrado por representantes del rey y de los colonos. En ciertas materias solamente valían las órdenes reales, pero en otras, como los impuestos por ejemplo, los representantes del pueblo hacían valer su opinión y tenían voto decisivo. Podemos decir entonces que los colonos ingleses intervenían activamente en el gobierno local.
En cuanto al régimen económico, era tan monopolista como el de España, Francia o Portugal. No obstante, como las colonias inglesas tenían una agricultura próspera, comerciaban con la metrópoli, exportando productos agrícolas e importando manufacturas. Cada una de las colonias adquirió gran individualidad, pues los habitantes votaban sus propios impuestos y defendían las libertades que les correspondían frente a la metrópoli. A mediados del siglo XVIII, dichas colonias eran, por tanto, prácticamente independientes de Inglaterra, al menos en la gestión de sus asuntos internos.
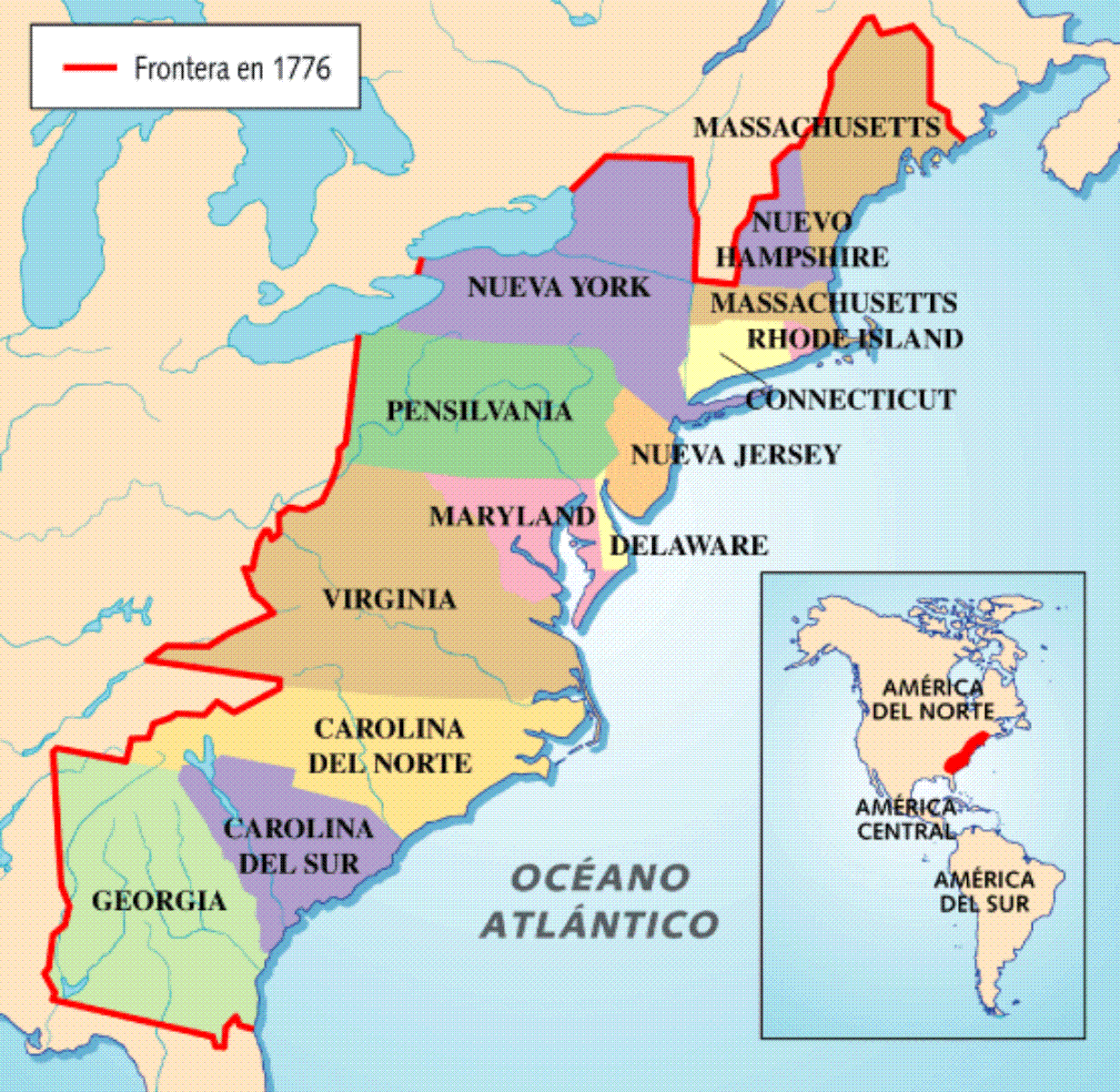
1.2. La política impositiva.
Después de la Guerra de los Siete Años (1756-1763), desarrollada en Europa, el gobierno británico, con dificultades financieras, incrementó las cargas fiscales. Dentro de las medidas tomadas encontramos: Impuesto aduanero sobre el azúcar; Ley del Timbre que disponía el uso de papel sellado en todos los documentos legales; establecimiento de una lista de mercancías que debían adquirirse en la Gran Bretaña.
Por dichos motivos las colonias del sur contrajeron deudas elevadas en Inglaterra, exportaban casi únicamente tabaco a la par de que importaban carrozas, pelucas, esclavos y muebles entre otros. En el Norte sucedió algo similar pero el contrabando lograba tapar las pérdidas reales. Así, la conjunción de múltiples factores económicos, políticos y sociales provocaron que los americanos pasaran a la acción abandonando la pasividad que mantenían hasta entonces. Formaron grupos que llevaban por nombre «Hijos de la Libertad», los cuales perseguían y atacaban a todos aquellos que continuaban adquiriendo mercancías inglesas. El 5 de Marzo de 1770 se produjo la famosa «Masacre de Boston» donde se produjo un enfrentamiento entre tropas inglesas y un núcleo de civiles. En 1773 un grupo de patriotas disfrazados de indios atacó a tres barcos cargados de té (Motín del té) que estaban anclados en el puerto de Boston: abrieron a cuchilladas las cajas y echaron el té al mar. Esto provocó la reacción de Jorge III el cual dio órdenes para castigar a los rebeldes, pero la reacción patriota contra la metrópoli fue inmediata.
El 5 de septiembre de 1774, se reunieron representantes de las distintas colonias en el Congreso de Filadelfia, designando como jefe político y militar a George Washington. Pocos meses más tarde, se enfrentaron a las fuerzas militares inglesas en la batalla de Lexington (1775), que se saldó con la victoria de los rebeldes. Sin embargo, en general, las primeras victorias cayeron del lado ingles.
1.3. La declaración de la independencia.
Durante los principios de 1776 Gran Bretaña mandó a América tropas bien equipadas para sofocar la rebelión. Como respuesta a la represión, el Congreso de Filadelfia, el 4 de Julio de 1776, declaró solemnemente la independencia de los Estados Unidos de América.
Los representantes de la nueva República iniciaron inmediatamente negociaciones para tratar de obtener el apoyo de Francia en la lucha contra Inglaterra, pero los dirigentes galos se mantuvieron reticentes especialmente por el curso negativo de las operaciones bélicas. Una secuencia de acontecimientos producirán un cambio de escenario. A finales de 1776 Washington detiene el avance inglés en Nueva Jersey, y sobre todo destaca la primera victoria del ejército continental dirigido por Washington en Saratoga en 1777, lo que hizo ver a Francia y, en menor medida, a España la posibilidad de debilitar al enemigo británico. En 1778 se produce la intervención francesa dando un vuelco a la situación hasta entonces desfavorable para los patriotas americanos. En 1780, Francia envió un ejército que combinado con el de Washington, que operaba en las cercanías de Nueva York, así como con el de La Fayette, que se encontraba en el Sur, más las tropas francesas llegadas de las Antillas, y gracias al dominio del mar, consiguió cercar el ejército británico del Sur y hacerle capitular en 1781 en Yorktown, poniendo fin a las acciones bélicas.
La Paz de Versalles, poco favorable a los países que habían ayudado a la causa americana, fue firmada el 3 de Septiembre de 1783. Carlos III de España consiguió que Gran Bretaña le devolviese Menorca y Florida pero tuvo que renunciar a sus pretensiones sobre Gibraltar.
“Consideramos evidentes por sí mismas las siguientes verdades: todos los hombres han sido creados iguales; el creador les ha concedido ciertos derechos inalienables; entre esos derechos se cuentan: la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Los gobiernos son establecidos entre los hombres para garantizar esos derechos y su justo poder emana del consentimiento de los gobernados. Cada vez que una forma de gobierno se convierte en destructora de ese fin, el pueblo tiene derecho a cambiarla o suprimirla, y a elegir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, y organizar sus poderes en la forma que a su juicio sea la más adecuada para alcanzar la seguridad y la felicidad. (…).
Cuando una larga serie de abusos y usurpaciones , dirigida invariablemente al mismo objetivo, demuestra el designio de someter al pueblo a un despotismo absoluto, tiene el pueblo el derecho, tiene el deber de derrocar ese gobierno y establecer nuevas garantías para su futura seguridad (…).
Nosotros, los representantes de los Estados Unidos de América, reunidos en Congreso general (…) en el nombre y por autoridad del pueblo, solemnemente publicamos y declaramos que estas colonias son y de derecho deben ser Estados Libres e Independientes; que se consideran libres de toda unión con la Corona británica.”
Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América. Jefferson, 1776.
1.4. La Constitución de 1787.
Una vez conquistada la independencia resultó muy complicado poner de acuerdo a todas las antiguas colonias. En 1787, cincuenta y cinco representantes de las antiguas colonias se reunieron en Filadelfia con el fin de redactar una constitución. Se creaba así un único gobierno federal, con un presidente de la república y dos cámaras legislativas (Congreso y Senado). Esta constitución estaba inspirada en los principios de igualdad y libertad que defendían los ilustrados franceses y se configuró como la primera carta magna que recogía los principios del liberalismo político estableciendo un régimen republicano y democrático. Finalmente debemos mencionar a John Locke como el padre del constitucionalismo de Occidente, su influencia en los Estados Unidos de América, para uno de cuyos estados proyectó incluso un esbozo de constitución, es manifiesta. La Declaración de Independencia, cuyo texto se atribuye a Jefferson, está redactada en términos que nos recuerdan de manera casi literal la obra de Locke.
2.- La Revolución Francesa.
Es, sin duda, el mayor acontecimiento de la Historia contemporánea. Supone una ruptura total con todo lo anterior e inaugura una nueva era en la Historia de Europa. De la monarquía absoluta, el sistema feudal y la sociedad estamental pasaremos a la monarquía constitucional y luego a la República, al sistema de propiedad privada capitalista y a la sociedad de clases, en la que el dinero es el indicador del nivel social. Una nueva sociedad, que llega hasta nuestros días, nace en Francia en 1789.
2.1.- Causas de la Revolución.
Los factores o causas que determinaron la revolución en Francia son complejas. Es una combinación de elementos económicos, políticos, sociales e ideológicos que en un determinado momento condujeron a la explosión revolucionaria. Pero al margen de la complejidad, podemos reducirlas a dos fundamentales: lo que Ernest Labrousse llamó el malestar prerrevolucionario, y el cambio ideológico asociado a la difusión del ideal ilustrado en Francia.
A) EL MALESTAR PRERREVOLUCIONARIO.
La Francia de 1789 se encontraba axfisiada por dos graves problemas internos: las crisis agrícolas y de subsistencia que asolaban a la población francesa, y el problema de la Hacienda Real que amenazaba con la quiebra del Estado francés.
La población francesa aumenta de forma constante en el siglo XVIII, sobre todo después de 1740. En 1700 había 19 millones de habitantes que eran 25 en 1789. Las causas de este incremento hay que buscarlas en la disminución de las crisis de subsistencias (mortalidad catastrófica), mientras que la natalidad sigue alta a pesar de que desciende entre la aristocracia. En cuanto a los precios, al aumentar la población, aumenta la demanda, aunque no existía un mercado nacional integrado, ni mejoran las técnicas productivas substancialmente, por lo que aumentan los precios. Pero si algún factor pudo contribuir al estallido de la revolución, éste fue la carestía de cereales y su subida de precios en los años inmediatamente anteriores a 1789. Si comparamos los precios del periodo 1726-1741 con los de 1785-1789, el aumento es del 66% para el trigo y el centeno. Estos mismos precios suben un 150% en los primeros días de julio de 1789. Se trata de una crisis cíclica típica del Antiguo Régimen: con el alza de los precios agrícolas disminuye la compra de productos “industriales” y ello aumenta el paro y el malestar.
Entre 1778 y 1787, la monarquía francesa se ha de enfrentar al inmovilismo político de los gremios y los privilegiados para iniciar una reforma fiscal que permitiera sanear la Hacienda real, agobiada por los gastos de la Corte y de la guerra americana. Los intentos sucesivos de los ministros de Hacienda Turgot, Necker, Brienne y Calonne acabaron fracasando por la oposición de los privilegiados a pagar impuestos. En 1778 se producen dos hechos fundamentales: la ayuda desinteresada de Francia a las colonias norteamericanas y el descenso generalizado de los precios agrícolas y ganaderos. Por lo tanto se une un aumento en los gastos del Estado y un descenso de los beneficios de terratenientes y campesinos.
Pero el problema fundamental será la política fiscal. Desde 1781, a través del “Compte rendu” de Necker, el pueblo francés conoce la relación de los gastos de la Hacienda real y en ella aparecen gran cantidad de personas privilegiadas que reciben una paga del Estado. Si a ello unimos el restablecimiento por parte de la nobleza de impuestos feudales en desuso, a fin de paliar la pérdida económica por la crisis agrícola, comprenderemos el estado de crispación de la sociedad francesa antes de la revolución.
B) EL PENSAMIENTO ILUSTRADO.
El siglo XVIII será el siglo de la Ilustración, fundamentalmente en Francia, donde el papel de filósofos e intelectuales ponen en entredicho las bases de la sociedad de la época, a través del uso de la razón. El pensamiento ilustrado de personajes como Voltaire, Montesquieu o Rousseau, unido a otros ilustrados, determinará la aparición de un nuevo marco de ideas que suponían una ruptura con el Antiguo Régimen. Este nuevo ideario viene marcado por dos características: el ataque constante a la Iglesia Católica y la intolerancia religiosa que esta representa; y la teoría del “contrato social”, la que defiende que el gobierno de los ciudadanos nació de un contrato entre el gobernante y el súbdito.
El desarrollo del pensamiento ilustrado y su plasmación en el liberalismo político dio como resultado la aparición de diferentes grupos políticos que irán apareciendo durante el proceso revolucionario. Estos serán los siguientes:
Por un lado están los monárquicos, defensores de la monarquía, aunque habrá distintas facciones, como los realistas, partidarios de la vuelta al Antiguo Regimen, en un principio, y después de la vuelta de la dinastía de los Borbones; y los Constitucionalistas dirigidos por Mirabeau y Lafayette, son partidarios de la monarquía parlamentaria, representa a un grupo de aristócratas y de la alta burguesía.
Los girondinos son los más moderados de los republicanos (aunque antes defendieron la monarquía parlamentaria). Se llaman así por proceder del departamento de La Gironda (zona de Burdeos). Representan a la alta burguesía comercial y por tanto son conservadores, defienden la propiedad y que la revolución no se tiene que hacer a cualquier precio, debe estar dentro de la ley. También consideran que la revolución tiene que extenderse por Europa.
Los jacobinos o montañeses son los más exaltados y radicales, representan a la burguesía media y a las clases populares (sans culottes). Se llaman así porque tenían su sede en el antiguo convento de Saint-Jacques. Con respecto a la revolución piensan que se debe hacer a toda costa, incluso por encima de la ley. Figuras importantes serán Danton y, sobre todo, Robespierre.
Más radicales que los jacobinos pero con menos representación serán los demócratas. Estos defienden el sufragio universal y no censitario. Piensan que la soberanía debe ser popular y no nacional. Marat tendrá relación con ellos aunque prefiere la calle a la Asamblea.
2.2.- Las fases de la Revolución.
Las fases en las que se ha dividido el proceso revolucionario francés serán las siguientes:
A) La revuelta de los privilegiados (1787-1789)
B) La revolución moderada y la Monarquía Constitucional (1789-1792)
– La revuelta institucional
– La revuelta popular
– La Asamblea Constituyente
– La Asamblea Legislativa
C) La caída de la Monarquía y la Convención Republicana (1792-1795)
– La Convención Girondina
– La Convención Jacobina. La época del Terror
– La Convención termidoriana
D) El Directorio (1795-1799)
E) El Consulado (1799- 1804)
A) La revuelta de los privilegiados (1787-1789)
La crisis financiera por la que atraviesa Francia se ha ido sorteando con el endeudamiento del Estado. Tres ministros de Hacienda (Calonne, Brienne y Necker) son partidarios de reformar el sistema fiscal, estableciendo impuestos directos según la riqueza y no según el estamento al que se pertenezca, lo que va a provocar la revuelta de los privilegiados. En 1787, una Asamblea de Notables obliga a dimitir al ministro Calonne y presiona para colocar como ministro de Hacienda al arzobispo Brienne. Con este en el cargo se llega a la misma conclusión, pero la nobleza se muestra intransigente y presiona para la convocatoria de Estados Generales, que no se celebraban desde 1614, para aprobar la reforma fiscal, por lo que en 1788 Brienne acepta la convocatoria al no poder llevar a cabo dicha reforma. El temor a la bancarrota hace que se produzca la caída de Brienne y la llegada al ministerio de Hacienda del banquero suizo Necker, quien agiliza la convocatoria de Estados Generales y planea, en estos, una alianza entre la monarquía y el Tercer Estado para llevar a cabo la reforma fiscal. Para llevar a cabo esta alianza se han de reformar la conformación de Estados Generales lo que provoca distintos problemas: la forma de reunión (separada por estamentos o conjunta), el número de representantes (1/3 cada estamento o mitad privilegiados-mitad no privilegiados), voto por representantes o por estamento, y el derecho de veto de algún estamento. Con la estructura tradicional de los Estados Generales la ventaja pertenecía a los privilegiados, y la intransigencia de estos a reformar los Estados Generales crispó a la población francesa, presente en los “cuadernos de quejas” de 1789, crispación que se vio agravada con la aparición de panfletos contra el estamento privilegiado como fue ¿Qué es el Tercer Estado? de Sieyés.
«Aquí el pobre no tiene derecho a encender el fuego en su choza para ponerse al abrigo del frío, si no lo compra bien caro al señor, por una contribución descontada de sus medios de subsistencia y los de su familia. Este derecho inhumano existe en Broues bajo el nombre de derecho de fuego. Allí el agricultor no tiene ni siquiera el derecho de alimentar su ganado con la hierba que crece en su campo; si la toca, se le denuncia y castiga con una multa que lo arruina, y el ejercicio más legítimo de los derechos de su propiedad está subordinado a la voluntad arbitraria del señor, que tiene la pretensión al derecho universal sobre todos los pastos del territorio. Se deben abolir todos los derechos de los señores (…).»
Extracto de “Los Cuadernos de Quejas”.
“Nosotros declaramos que nunca consentiremos que extingan los derechos que han caracterizado hasta hoy el orden nobiliario y que hemos recibido de nuestros antepasados (…) Recomendamos a nuestros diputados oponerse a todo lo que pueda atentar contra nuestras propiedades útiles y honoríficas.”
Cuaderno de Quejas de la nobleza de Montargis. Mayo de 1789.
«Nos hacemos tres preguntas: ¿Qué es el estado llano? Todo. ¿Qué ha sido hasta el presente? Nada ¿Qué pide? Ser algo (…)¿ Quién osaría decir que el estado llano no contiene en sí todo lo necesario para formar una nación completa? Es un hombre fuerte y robusto, que tiene aún un brazo encadenado. Si se hiciera desaparecer el orden privilegiado, la nación o sería menos, sino más. Y ¿qué es el Estado llano? Todo, pero un todo trabado y oprimido. ¿Y que sería sin el orden privilegiado? Todo, pero un todo libre y floreciente. Nada puede funcionar sin él, todo andaría infinitamente mejor sin los demás. No basta haber mostrado que los privilegiados, lejos de ser útiles a la nación, no pueden sino debilitarla y dañarla. Es menester probar aún, que el orden noble no entra en la organización social; que puede ser ciertamente una carga para la nación, pero que no sabría formar una parte de ella(…). ¿Qué es una nación? Un cuerpo de asociados que viven bajo una ley común y representados por una misma legislatura. ¿No es evidente que la nobleza tiene privilegios, dispensas, incluso derechos separados de los del gran cuerpo de ciudadanos? Por esto mismo sale de la ley común y por ello sus derechos civiles lo constituyen en pueblo aparte de la gran nación. El Estado llano abarca todo lo que pertenece a la nación y todo lo que no es el Estado llano, no puede contemplarse como representante de la nación.
¿Qué es el Estado llano? Todo.”
Abate Sieyès: ¿Qué es el Tercer Estado?, 1789.
B) La revolución moderada y la Monarquía Constitucional (1789-1792)
Con la reunión de los Estados Generales el 5/5/1789 en Versalles, en la sesión presidida por el rey, se iniciaba el primer acto de la revolución.
♦ La revuelta institucional.- En la composición de los Estados Generales el número de representantes del estamento privilegiado estaba equilibrado respecto al Tercer Estado. El 10 de junio, el Tercer Estado dirigido por Sieyés lanza un llamamiento a los privilegiados para una reunión común, a lo que estos responden de manera negativa. El 16 Sieyés propone al Tercer Estado autodeclararse como Asamblea Nacional, depositaria de la soberanía, consumándose el primer acto revolucionario. Este se concreta el día 20 cuando el Tercer Estado se encuentra su sala de reuniones cerrada y se marchan a la Sala del Juego de Pelota donde hacen un Juramento, el conocido como Juramento del Juego de Pelota, donde prometen no disolverse hasta dotar a Francia de una constitución. La imposibilidad del rey de controlar a la Asamblea llevó a esta a denominarse como Asamblea Nacional Constituyente, concluyendo la revuelta institucional y el primer triunfo de la burguesía. Los privilegiados presionan al rey para acabar con la Asamblea y destituir a Necker. Tres días después Luis XVI se enfrenta a la primera gran revolución popular urbana, la Toma de la Bastilla el 14 de julio, lo que impide la vuelta al Antiguo Régimen, exige el regreso de Necker y el reconocimiento de la revolución legal realizada por la Asamblea Nacional.
♦ La revuelta popular.- La mala situación económica y la difusión de folletos que atacaban a los privilegiados y los acusaban de acaparar grano y conspirar contra el Gobierno, provocó la movilización de las masas. Estas forman una milicia en la Comuna de París (Guardia Nacional) encargada de restablecer el orden por mandato de la Asamblea. Ante esta situación el rey acepta las decisiones de la Asamblea Constituyente y vuelve a llamar a Necker. Pero la revuelta en el campo fue más violenta. En el verano de 1789 se produce el “Gran Miedo”, donde la idea de un complot aristocrático y las noticias deformadas de París, provocan el asalto del campesinado a los castillos nobiliarios exigiendo la abolición de los derechos señoriales y realizando la quema de las escrituras que les reconocen estos derechos.
♦ La Asamblea Constituyente.- Ante la presión popular, la noche del 4 de agosto se aprobaron una serie de reformas para acabar con el sistema feudal: supresión de las prestaciones personales, igualdad ante el impuesto y fin de los demás privilegios. Aquella noche había muerto el feudalismo en Francia y nacía la Francia moderna. El 26 de agosto la Asamblea aprobaba la Declaración de Derechos del hombre y del Ciudadano, donde se ampliaba el marco de los derechos naturales, como la libertad, felicidad e igualdad jurídica. Así pues la nobleza queda desprovista de todos sus privilegios y el rey de su soberanía.
«Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las desgracias públicas y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer, en una declaración solemne, los derechos naturales, inalienables y sagradas del hombre (…).
Artículo 1. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos, las distinciones sociales no pueden fundarse más que sobre la utilidad común.
Artículo 2. El objeto de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión.
Artículo 3. El principio de toda soberanía reside esencialmente en la Nación. Ningún cuerpo ni individuo puede ejercer autoridad que no emane expresamente de ella.»
La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Agosto de 1789.
Sin embargo el problema fiscal seguía manteniéndose, por lo que Tayllerand propuso la nacionalización de los bienes del clero para su posterior venta, a cambio de que el Estado se hiciera cargo del culto y los servicios de beneficencia que prestaba la Iglesia. La medida fue redondeada con la Constitución Civil del Clero, que pretendía instaurar una iglesia nacional en la que obispos y párrocos eran elegidos como el resto de los funcionarios. La obra cumbre de la Asamblea Constituyente fue la Constitución de 1791, donde destacan las siguientes características: El poder legislativo recaía en una sola cámara con amplios poderes, no sólo legislativos, sino prerrogativas típicas del ejecutivo, como declarar la guerra y acordar la paz. En materia de hacienda la cámara es soberana. La elección de la cámara es por sufragio censitario indirecto. La Constitución divide a los ciudadanos en dos clases: activos y pasivos. Los pasivos no tienen derechos políticos y los activos son aquellos que pagan impuestos y pueden nombrar a los ayuntamientos y a los electores que elegirán a los diputados (para ser diputado había que pagar bastantes impuestos). Sólo unas 50.000 personas podían ser electores. El poder ejecutivo estaba en manos del rey y de sus ministros. Su poder era limitado: sólo tenían poder de veto suspensivo de dos legislaturas (pero no para cuestiones de Hacienda); el rey no podía convocar ni disolver la Asamblea; estaba obligado a jurar fidelidad a la Constitución, la nación y la ley; etc. Y finalmente una descentralización administrativa: en lugar de las provincias, se dividió a Francia en 83 departamentos. Se introdujo una organización municipal uniforme, y los regidores y funcionarios, serían elegidos directamente.
♦ La Asamblea Legislativa.– El 14 de septiembre de 1791 el rey juraba la Constitución y era repuesto en sus funciones, iniciándose una nueva Asamblea. El año que duro esta Asamblea estuvo caracterizado por los problemas internos a causa de la escasez alimentaria y problemas con el exterior, especialmente con Austria por lo que el clima bélico se incrementaba. Los girondinos eran partidarios de la guerra, que para ellos garantizaba la revolución, mientras que los jacobinos se oponían a ella, pues consideraban que Francia no estaba preparada. El 20 de abril de 1791 la Asamblea aprobaba la declaración de guerra Austria. Este hecho enervó el sentimiento patriótico pero las derrotas ante el ejército austriaco se hicieron inevitables.
C) La caída de la Monarquía y la Convención Republicana (1792-1795)
El 1 de agosto se difunde el duque de Brunswick que amenazaba al pueblo de París si era maltratada la familia real. Este hecho provocó la insurrección popular y el asalto de las Tullerías del 10 de agosto, donde las masas de París ocuparon el ayuntamiento de la capital y formaron una Comuna popular, gobierno paralelo a la Asamblea Legislativa, la cual votó el mismo día la supresión de la monarquía y la convocatoria de una Convención elegida por sufragio universal.
♦ La Convención Girondina.- El 20 de septiembre de 1792 abrió sus sesiones la Convención, al día siguiente abolió la monarquía y el 22 proclamó la República. La asamblea estaba compuesta por tres grupos: girondinos, jacobinos y un grupo de diputados independientes. La fase dominada por los girondinos dura hasta junio de 1793. El mismo día de la proclamación de la Convención las tropas revolucionarias vencían en Valmy a los austriacos. Así pues triunfaban los ideales girondinos sobre la guerra: la guerra de liberación se había convertido en una guerra de exportación de la Revolución. Pero en el interior la situación era cada vez peor. El juicio, condena y posterior ejecución de Luis XVI enfrentó a girondinos y jacobinos, pues los primeros intentaron salvar al monarca basándose en la inviolabilidad de su persona, pero la presión popular hizo que Luis XVI fuera ejecutado el 21 de enero de 1793. La situación económica también era delicada. Frente a las pretensiones liberalizadoras de los girondinos, los sans-culotte, clases populares de París, exigían un control de los precios del pan y del cereal. Por lo tanto, al conflicto entre girondinos y jacobinos, hay que unir el conflicto crónico de los primeros con los sans-culotte, que controlan la Comuna de París. La presión de estos hizo que las masas populares se sublevaran contra la Convención lo que provocará la caída de los girondinos.
♦ La Convención Jacobina.- Los jacobinos, dirigidos por Robespierre, quisieron satisfacer las demandas de los sectores más desfavorecidos (sans-culotte y campesinado) con la abolición total del régimen feudal y la fijación de una ley del máximo general que establecía precios controlados. La primera gran obra legislativa fue la nueva Constitución, aprobada el 24 de junio de 1793, pero postergada su vigencia hasta el final de la guerra, por lo que nunca entró en vigor, donde se proclamaba la soberanía popular. Sin embargo las derrotas militares y la presión interna llevaron a los jacobinos a tomar medidas radicales: la instauración del Terror por la ley de sospechosos, gracias a la cual las ejecuciones se prolongarían durante toda la etapa jacobina, destacando las de importantes líderes populares como Danton y Desmoulins. Este clima de represión se acentuó con una nueva ley que establecía el “gran terror” y la persecución de los “enemigos del pueblo”. Ante este hecho Robespierre sufrió ataques desde todos los frentes hasta que el 9 de termidor (27 de julio) fue detenido y ejecutado, poniendo fin a la etapa más radical de la Revolución.
“El tribunal revolucionario se instituye para castigar a los enemigos del pueblo. La pena por los delitos, cuyo conocimiento pertenece al tribunal revolucionario, es la muerte.El acusado será interrogado en audiencia pública: se suprime, por superflua, la formalidad que precede del interrogatorio secreto.Si existieran pruebas materiales o morales, con independencia de la prueba testimonial, no se oirá a los testigos, a menos que esta formalidad parezca necesaria, bien para descubrir a los cómplices, bien por otras consideraciones mayores de interés público. A los patriotas calumniados la ley les concede para su defensa jurados de patriotas: no se los concede a los conspiradores.”
El Terror. Ley de junio de 1794
♦ La Convención termidoriana.- La reacción termidoriana supone el fin de la experiencia democrática de la revolución, por lo que la burguesía moderada se hacía de nuevo con el poder. En política económica destaca el retorno al liberalismo económico, con la derogación de la ley del máximum general. La obra política de los termidorianos se completa con la aprobación de la Constitución de 1795, de ideología claramente burguesa, que sitúa la propiedad como la clave del sistema. El poder ejecutivo recaía en un Directorio de cinco miembros. El 23 de septiembre fue proclamada la Constitución y el 26 de octubre se disolvía la Convención.
D) El directorio (1795-1799).
En política interior, el Directorio vivió amenazado por los realistas, defensores de la monarquía, y los radicales, por lo que tuvo que recurrir al golpe de Estado, como el de 1797 tras el triunfo electoral de los monárquicos. En política exterior destaca la brillante actuación del joven Napoleón en su lucha contra Inglaterra. En 1799 se formó la 2ª Coalición contra la Francia del Directorio. Pero la inestabilidad interior y algunos fracasos militares propiciaron el golpe de Estado del 18 de brumario en el que Napoleón forzó el nombramiento de tres cónsules, Sieyés, Ducos y Napoleón, acabando con el Directorio y dando inicio al Consulado.
E) El Consulado (1799-1804).
La lucha contra la 2ª Coalición dificulta la política interior, por lo que Napoleón inicia la labor pacificadora concretada con la Paz de Luneville con Austria en 1801 y la Paz de Amiens con Gran Bretaña en 1802. Igualmente de carácter pacificador será el Concordato con la Santa Sede de 1801 mediante al cual el Papa Pío VII aceptaba la secularización de los bienes de la Iglesia y el gobierno del primer cónsul, además de mantener los Estados Pontificios, mientras que Napoleón reconocía al catolicismo como la religión mayoritaria de los franceses y mantener económicamente el clero y el culto. En política interior destacar la creación del Código Civil de 1804, que aunaba la legislación basada en el Derecho romano con las principales leyes procedentes de la revolución moderada. En esta coyuntura, el poder y la popularidad de Napoleón aumentó de tal manera que se proclamó cónsul único y vitalicio, haciéndose con el poder en Francia y poniendo fin a la Revolución.
4.- El Imperio Napoleónico.
El 18 de mayo de 1804, tras un plebiscito, el gobierno de la República es confiado a un emperador hereditario, por lo que Napoleón se convierte en “emperador de los franceses”. Tras ello Napoleón aumentó su poder gracias a la Constitución de 1804 e inició su gobierno marcado por la expansión territorial francesa por el resto de Europa. El aspecto internacional es el más destacado del período napoleónico marcado por la expansión territorial, pues tras la derrota de la armada francoespañola en Trafalgar en 1805 frente a Gran Bretaña, Napoleón ve imposible vencer a esta en el mar y decreta el bloqueo continental, tratando de impedir las relaciones comerciales con Gran Bretaña, para lo cual debe someter a los distintos países europeos.
Así, al rey de Austria, Francisco II, le obliga, tras vencerlo en Austerlitz, a renunciar a sus posesiones italianas, a su imperio alemán y a convertirse en un “estado aliado” de Napoleón. Las consecuencias son: la creación del reino de Nápoles para su hermano José; la formación de la Confederación del Rhin que reúne a los pequeños y múltiples estados alemanes; el reconocimiento del reino de Holanda, para su hermano Luis; y la adquisición de las provincias ilirias.
El rey de Prusia, Federico Guillermo, derrotado en Jena, ve como es ocupada toda Prusia y la Polonia prusiana. En la paz de Tilsit le devuelve parte de su reino pero le obliga a practicar el bloqueo continental a Gran Bretaña. La zona occidental de Prusia-Hannover se une al reino de Holanda, y de la Polonia prusiana nace el núcleo inicial del Gran Ducado de Varsovia, que, a través del rey de Sajonia, se incorpora a la Confederación del Rhin.
Al zar ruso Alejandro I le derrota en Friedland, pero Napoleón decide que es mejor firmar un tratado de alianza, Tilsit, y convertir a Rusia en su principal aliado. En esta alianza se delimitan claramente las zonas de influencia, Finlandia e Imperio Turco para Rusia, Europa central y mediterránea para Francia. A cambio Napoleón obliga a Rusia a llevar a cabo el bloqueo continental a los ingleses. Si a estos éxitos añadimos la invasión de Portugal y de sus anteriores aliados, Etruria, Roma y España, vemos como Napoleón ha creado el “Gran Imperio” que se mantendrá hasta 1812.
Otro aspecto a destacar será la oposición a Napoleón. Mientras el ejército francés obtenía grandes victorias, la oposición a Napoleón no se exteriorizaba, aunque su política va a levantar a la oposición dentro y fuera de Francia. Los católicos no aceptan la sustitución de la enseñanza libre ni la ocupación de los Estados Pontificios, que provocó la excomunión del emperador y la reclusión del Papa en Fontainebleau por orden de Napoleón. El nacionalismo, que había nacido de la revolución, no se resigna ahora a estar dominado por los franceses y son frecuentes las sublevaciones, como la de España, pese a que Napoleón intentó la unificación de las nacionalidades de Polonia, Italia y Alemania Central. Parte de la burguesía va a sentirse perjudicada por la política del bloqueo continental y por la pérdida del comercio con las colonias, lo que limitara las posibilidades de ampliación de sus negocios. La persistente oposición inglesa, que a va a obtener sus frutos a largo plazo, ayudó a los grupos que se oponían a Napoleón, fomentó conspiraciones y preparó coaliciones contra Francia, logrando entre 1812 y 1814 desmontar la estructura imperial napoleónica.
En 1812 se inicia el final de Napoleón. El gran error del emperador francés fue la invasión de Rusia en el verano y otoño de 1812: las victorias de Napoleón durante el verano se trocaron en el desastre del paso de Beresina cuando el frío y la falta de abastecimiento le obligaron a retirarse de Moscú. De un ejército próximo al millón de hombres, sólo regresaron unos 100.000 hombres enfermos y exhaustos. La invasión de España y la cesión del trono español a su hermano José Bonaparte supusieron un enfrentamiento continuo de las tropas francesas con el pueblo español, que plantó cara al invasor a través de la guerrilla.
La suma de estos errores hizo fracasar la política del bloqueo continental. Gran Bretaña apoyó a los movimientos de oposición española y formó una coalición con Rusia y Suecia, a la que se unirían en 1813 Austria y Prusia, que logró derrotar a Napoleón en Leipzig lo que supuso la pérdida del imperio excepto el territorio francés que será invadido rápidamente. El 11 de abril de 1814 Napoleón se vio forzado a abdicar y retirarse como príncipe a la isla de Elba. Varios meses después Napoleón volverá de la isla de Elba y restaura el efímero Imperio de los Cien Días, que acabará con la derrota definitiva de Waterloo ante un ejército coaligado. Sería el fin del sueño napoleónico. Tras ello fue desterrado a la isla de Santa Elena donde fallecerá el 5 de mayo de 1821.


