1913, UN AÑO HACE CIEN AÑOS – Florian Illies
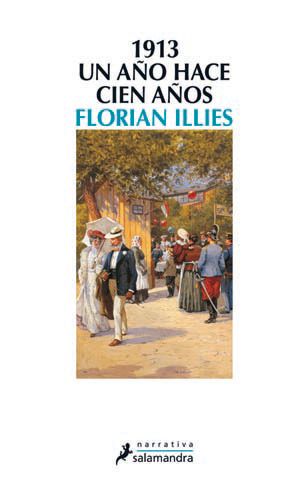 Año de 1913, víspera de la gran debacle. Podemos decir, con Barbara Tuchman, que la embriaguez de poder y opulencia ha hecho de la civilización europea una torre de orgullo; con Philipp Blom, que es tiempo de transformaciones aceleradas, un año de vértigo. Lo cierto es que, con Europa precipitándose hacia una catástrofe terminal, las artes viven días de pujanza y esplendor, como en demostración de que los aires de tensión sientan bien al nervio de la creatividad. En efecto, la cultura europea experimenta a la sazón uno de sus ciclos de efervescencia a impulso precisamente de una sorda sensación de crisis, en que una atmósfera de brillantes ilusiones se traslapa con el sentimiento de una áurea decadencia y el bullir de energías a punto de estallar. No de modo accidental, 1913 es un año desapacible para las mentes por entonces ancladas en la veneración de las tradiciones artísticas, pero es sobre todo una piedra miliar en la historia de la cultura. Mientras Stravinsky y Nijinski siembran el desconcierto entre los amantes de la música y el ballet, merced al escandaloso estreno parisino de La consagración de la primavera, Kazimir Malévich y Marcel Duchamp revolucionan las artes plásticas con obras de clara inspiración rupturista: Cuadrado negro sobre fondo blanco, cuadro del ruso; la rueda de bicicleta montada sobre un taburete, primer ready-made del francés. El propio Malévich acentúa su voluntad de ruptura con la publicación de su Manifiesto suprematista. Por su parte, el austríaco Adolf Loos se empeña en dinamitar los cimientos de la arquitectura y el diseño convencionales con el minimalismo de sus obras y con su Ornamento y delito, encendida reacción contra los excesos del modernismo y un genuino manifiesto de la arquitectura funcional. (Los manifiestos artísticos están de moda.) En Francia, la narrativa moderna ve nacer una de sus piezas fundacionales con la publicación de Por el camino de Swann, primera parte de En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust.
Año de 1913, víspera de la gran debacle. Podemos decir, con Barbara Tuchman, que la embriaguez de poder y opulencia ha hecho de la civilización europea una torre de orgullo; con Philipp Blom, que es tiempo de transformaciones aceleradas, un año de vértigo. Lo cierto es que, con Europa precipitándose hacia una catástrofe terminal, las artes viven días de pujanza y esplendor, como en demostración de que los aires de tensión sientan bien al nervio de la creatividad. En efecto, la cultura europea experimenta a la sazón uno de sus ciclos de efervescencia a impulso precisamente de una sorda sensación de crisis, en que una atmósfera de brillantes ilusiones se traslapa con el sentimiento de una áurea decadencia y el bullir de energías a punto de estallar. No de modo accidental, 1913 es un año desapacible para las mentes por entonces ancladas en la veneración de las tradiciones artísticas, pero es sobre todo una piedra miliar en la historia de la cultura. Mientras Stravinsky y Nijinski siembran el desconcierto entre los amantes de la música y el ballet, merced al escandaloso estreno parisino de La consagración de la primavera, Kazimir Malévich y Marcel Duchamp revolucionan las artes plásticas con obras de clara inspiración rupturista: Cuadrado negro sobre fondo blanco, cuadro del ruso; la rueda de bicicleta montada sobre un taburete, primer ready-made del francés. El propio Malévich acentúa su voluntad de ruptura con la publicación de su Manifiesto suprematista. Por su parte, el austríaco Adolf Loos se empeña en dinamitar los cimientos de la arquitectura y el diseño convencionales con el minimalismo de sus obras y con su Ornamento y delito, encendida reacción contra los excesos del modernismo y un genuino manifiesto de la arquitectura funcional. (Los manifiestos artísticos están de moda.) En Francia, la narrativa moderna ve nacer una de sus piezas fundacionales con la publicación de Por el camino de Swann, primera parte de En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust.
De estos y otros hitos culturales hay constancia en el libro 1913: Un año hace cien años, obra del historiador del arte y periodista cultural Florian Illies (Alemania, 1971). Se trata de una vista panorámica de lo más granado de la cultura europea en el referido año, no al modo de un sesudo ensayo sino al de un colorido mosaico o el de un collage, con Berlín, Munich y Viena como escenarios privilegiados (París en un segundo plano). A despecho de la ominosa memoria de la Primera Guerra Mundial, cuya sombra se proyecta sobre los libros que abordan los años previos, el de Illies es un trabajo que rehuye la melancolía y que por momentos resulta incluso retozón, especialmente cuando se hace eco de la chismografía y la crónica rosa del momento. Ahí tenemos, pues, las venturas y desventuras amorosas –algunas veces transgresoras- de numerosas celebridades: Kokoshka, Alma Mahler, Picasso, Kafka, Gertrude Stein, Wittgenstein, Gottfried Benn, Karl Kraus, D.H. Lawrence… Inevitable sonreír ante el caso de Kafka, quien hizo de la pobre Felice Bauer la víctima de una de las peticiones de mano “más singulares -y lamentables- de todos los tiempos”. Florian Illies no hace asco al estilo anecdotario, registrando acontecimientos tan variopintos como la súbita recuperación de la Mona Lisa (cuadro robado en 1911 por un operario italiano), la partida de Albert Schweitzer a África tras concluir sus estudios de medicina, el descubrimiento del busto de Nefertiti en Tell el-Amarna, o, en fin, las idas y venidas del archiduque Francisco Fernando, heredero del imperio Habsburgo. De la mano del autor, es impresionante recordar (o constatar) que en la cosmopolita Viena de entonces tal vez se cruzaran inadvertidamente Hitler y Iosif Vissariónovich Dzhugashvili, quien comienza a hacerse llamar Stalin. El conjunto es ilustrativo de una dinámica histórica asombrosa en más de un sentido.
Tal como expone Illies, 1913 es un gran momento para la pintura. Por de pronto, Giorgio de Chirico pinta su Piazza d’Italia, el primero de sus “paisajes metafísicos” en toda regla. Oskar Kokoshka regala a la posteridad una de sus mejores obras, el cuadro La novia del viento. Es también el año de algunas de las obras cimeras de Franz Marc: Los lobos (guerra de los Balcanes), La torre de los caballos azules, El destino de los animales. Pero más allá de las aportaciones individuales, son las grandes exposiciones colectivas lo que marca un punto de inflexión en la historia de las bellas artes, contribuyendo a la larga a modelar el gusto del público. Dos de ellas producen el efecto de un terremoto cultural: la Muestra Internacional de Arte Moderno realizada en Nueva York, más conocida como Armory Show (por la sede de la exhibición, un antiguo arsenal), y el Primer Salón de Otoño Alemán, en Berlín. Muestras legendarias en verdad por el escándalo que generaron en su tiempo y por su capacidad de sentar precedentes; a partir de ellas, nada será lo mismo en materia de recepción y difusión del arte vanguardista.
Pero no todo es frescura de ánimo, ni todo se reduce a señales auspiciosas. No sería, la de Illies, una panorámica fiel de aquel crucial año si no recogiese indicios de su faceta sombría, señales de pesimismo y de malestar cultural. Indicios como el de un Oswald Spengler, por ejemplo, quien se deja ganar por su sombrío temperamento y trabaja en la redacción de su obra La decadencia de Occidente –libro taciturno donde los haya-. O el de Max Weber, el brillante sociólogo que concibe por entonces su idea del “desencantamiento del mundo”, una de las formulaciones de mayor resonancia en torno a la secularización y racionalización de la sociedad moderna. O una de aquellas emblemáticas huidas de la civilización, la personificada por el pintor Emil Nolde, que en un rapto de “malestar con la cultura” marcha en compañía de su esposa a los soleados Mares del Sur (sólo para desilusionarse). Uno de los signos del día: la soterrada inquietud masculina frente al “eterno femenino” y su erotismo, un temor que hería la susceptibilidad de hombres como Kafka, Rainer Maria Rilke, Alfred Kubin y el mencionado Spengler. Prefigurando lo que Peter Gay caracterizará en La cultura de Weimar como una constante de la Alemania postguillermina, el fenómeno de la sublevación de los hijos contra los padres -una suerte de imaginario del parricidio moral- halla expresión simbólica en casos como el de la ruptura entre Freud y su anterior discípulo, Carl Gustav Jung, y programática en obras como el drama Derecho a la juventud, de Arnolt Bronnen, y el poemario Hijos, de un Gottfried Benn al que no faltaban motivos para distanciarse de su padre. (Apenas unos años después, Kafka escribirá su célebre Carta al padre, todo un documento generacional.)
Por descontado que no estamos frente a un estudio de historia cultural de aquellos que dejan huella por su densidad analítica; no llega a tanto la intención del autor. Sí contamos, en cambio, con una refrescante mirada a un momento rutilante de la civilización occidental desde una perspectiva preferentemente alemana, también un homenaje a un año cuyo inmarcesible legado sobrepuja a la era de calamidades inaugurada por la Primera Guerra Mundial, próxima al centenario. 1913: Un año hace cien años es un libro que derrocha amenidad y es generosa en sentido del humor, y ya por esto vale la pena leerlo.
– Florian Illies: 1913, Un año hace cien años. Salamandra, Barcelona, 2013. 317 pp.
[Para profundizar en materias afines, la siempre escasa bibliografía en castellano cuenta con títulos como La Viena de fin de siglo, de Carl E. Schorske (Siglo XXI, 2011); La Viena de Wittgenstein, de Allan Janik y Stephen Toulmin (Taurus, 1998); Berlín 1900, de Peter Fritzsche (Siglo XXI, 2008); Años de vértigo, de Philipp Blom (Anagrama, 2010); La torre del orgullo, de Barbara Tuchman (Península, 2007).]
Technorati Tags: Florian Illies

