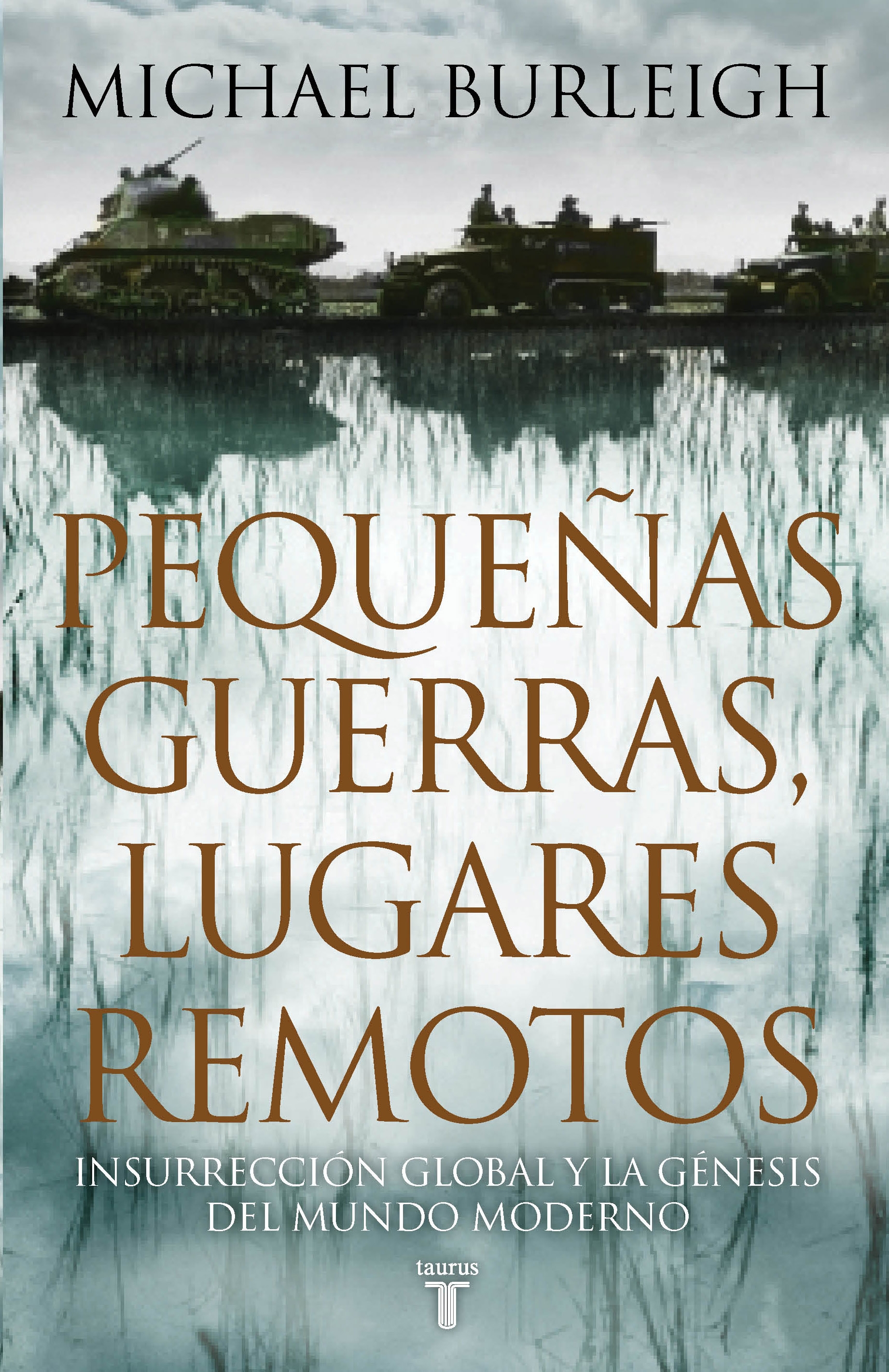PEQUEÑAS GUERRAS, LUGARES REMOTOS – Michael Burleigh
Con su probado vigor narrativo, aderezado de ironía y un algo de bilis, el historiador británico Michael Burleigh emprende en su más reciente libro una panorámica parcial pero ilustrativa de los conflictos extraeuropeos que, en la segunda posguerra mundial, sepultaron la hegemonía europea y propiciaron el auge de Estados Unidos como la superpotencia que es en la actualidad. De tal suerte, Burleigh pasa revista al escenario en que se produjo el desplazamiento del poder desde las capitales europeas a Washington D.C., con Moscú terciando en la disputa por la supremacía mundial: un contexto que dio lugar al surgimiento de una multitud de estados independientes en Asia y África, además de consumar una genuina globalización de la Guerra Fría. Pequeñas guerras, lugares remotos es, en lo esencial, una historia de insurgencias y guerrillas, de guerras en toda regla y de crisis internacionales que, regadas a lo largo y ancho de lo que bien pronto se conoció como el Tercer Mundo, supusieron un costo terrible en vidas humanas y eventualmente amenazaron con pasar de la “guerra por poderes” a una lucha frontal entre los referentes por antonomasia del mundo bipolar: Estados Unidos y la Unión Soviética.
Significativamente, Burleigh sitúa el arranque de esta historia en los compases finales de la Segunda Guerra Mundial en Extremo Oriente, dando al primer capítulo el título de “Japón abre la caja de Pandora”. Comoquiera que el pretexto japonés de librar una guerra anticolonialista en nada camuflase su intención de suplantar a las potencias occidentales, compitiendo con ellas en voluntad hegemónica y arrogancia racista, lo cierto es que el ataque a Pearl Harbor encendió la larga mecha de los estallidos anticoloniales que pondrían fin al imperialismo europeo, asestando de paso un golpe letal al inveterado aislacionismo estadounidense. En efecto, el frustrado expansionismo japonés puso en evidencia el desgaste y la vulnerabilidad de los viejos imperios europeos, apurando la maduración de los movimientos nacionalistas asiáticos y africanos. Pero también tuvo el efecto de situar definitivamente a los EE.UU. en el primerísimo plano de la política internacional, de un modo como no lo habían hecho sus veleidades colonialistas en torno al cambio de siglo –a costa del imperio español- ni su papel militar y diplomático a raíz de la Primera Guerra Mundial; como sabemos, el rol arbitral con que Wodroow Wilson se ilusionó quedó en agua de borrajas.
Por más que la idea de apoyar a los imperios europeos por lo general contrariase el sentir tanto de la opinión pública como de la élite gobernante estadounidenses, el clima de creciente tensión con la Unión Soviética y la consolidación de Mao Zedong en China insufló vida al sentimiento anticomunista, que demostró ser más fuerte que las reticencias frente al colonialismo. Con el espectro rojo cerniéndose sobre el Asia sudoriental, EE.UU. se volcó gradualmente a un intervencionismo que al principio y por breve lapso favoreció los intereses británicos y franceses, mientras británicos y franceses pudieron ahorrarle el costo de embarcarse en guerras de ultramar; más pronto que tarde –léase Guerra de Corea-, el envío de tropas sería la materialización de la deriva estadounidense hacia una política imperial. En este sentido, el papel de los EE.UU. en la Indochina francesa antes y después de la independencia del país –cuando se disgregó en los dos Vietnam- es emblemático de la referida transición.
El libro abarca un arco temporal que, como está dicho, tiene en uno de sus extremos el final de la Segunda Guerra Mundial; en el extremo opuesto está el año de 1965, cuando EE.UU. incrementa sustancialmente su esfuerzo de guerra en Vietnam. Fuera de sus consideraciones sobre el desmembramiento de los dos mayores imperios de preguerra, el británico y el francés, y en torno a la emergencia de EE.UU. y la URSS como potencias hegemónicas (con la China de Mao en un segundo plano), Burleigh pone el foco en aquellos acontecimientos y conflictos que juzga más representativos del período: desde las insurrecciones en Malasia y en las Filipinas hasta las etapas iniciales de la guerra de Vietnam, pasando por Palestina y el nacimiento del estado de Israel, la independencia y partición de la India, Corea, Irán y el derrocamiento de Mossadeq, la Indochina francesa, Argelia, la crisis del Canal de Suez, el movimiento Mau Mau en Kenia, el Congo, la revolución cubana y, en fin, la crisis de los misiles en 1962. No es casualidad que en la mayoría de los casos destaque al menos una personalidad de renombre internacional: Nehru, Ben Gurión, Nasser, Ho Chi Minh, Giap, Fidel Castro, Patrice Lumumba y otros. Burleigh parece sentir predilección por la estela de los individuos (la personalidad fuerte como agente histórico fundamental) antes que por los movimientos colectivos o el concepto de procesos; de hecho, en la Introducción destaca nuestro autor la presencia o ausencia de líderes carismáticos como uno de los criterios selectivos de su trabajo, para luego despacharse con esta enigmática frase: «Se vertió [durante el período] mucha sangre en algo que no fue un proceso sociológico (…)». A saber qué entiende Burleigh por “proceso sociológico”; lo cierto es que no se explaya mayormente en torno a semejante premisa, como tampoco llega a esbozar una verdadera interpretación de los fenómenos involucrados: rebelión popular, nacionalismo, sedición o insurrección comunista, guerra civil, guerrilla tribal.
Con todo, no es el autor hombre dado a la veneración del genio, o del liderazgo carismático. Aunque el hilo conductor del libro esté dado por la actuación de las personalidades señeras, puede decirse que el enfoque es de los que no dejan “títere con cabeza”: cuando no reciben aquéllas una ración de la mordacidad de Burleigh, sencillamente se los retrata como individuos vulnerables y escasamente ejemplares. Los líderes británicos, en particular, quedan muy mal parados; no sólo porque no daban la talla como gobernantes sino porque fueron por demasiado tiempo incapaces de asimilar el dato de que el Reino Unido ya no era, en la posguerra, la potencia que había sido (para muestra, el papelón de los británicos en la Guerra del Sinaí, en 1956). En cuanto a sus pares estadounidenses, Burleigh se esfuerza en mostrar cómo su política en materia exterior se vio moldeada por los imperativos del nuevo status del país –su condición de superpotencia-; cosa que ocurría aun a su pesar, como en el caso de Lyndon B. Johnson, que se lamentaba de que el conflicto en Vietnam se impusiese a su agenda social y económica (en la que cifraba sus mayores expectativas como gobernante). Esta deriva representa, en definitiva, el telón de fondo de la narración emprendida por el autor, motivado como está por remitir las bases del actual orden mundial a la herencia de aquella crucial veintena de años. Así pues, estamos en presencia de un libro de sobrado interés.
Michael Burleigh, nacido en Londres en 1955, tiene a su haber una nutrida trayectoria como docente e investigador en diversas universidades británicas y estadounidenses, además de ejercer como articulista en varios medios de prensa de su país. La editorial Taurus ha publicado varios de sus libros: El Tercer Reich (2002), una muy apreciable historia general del régimen nazi; Poder terrenal (2005) y Causas sagradas (2006), díptico sobre las intersecciones de política y religión en los siglos XIX y XX; Sangre y rabia (2008), una panorámica internacional del terrorismo; Combate moral (2011), panorámica de la Segunda Guerra Mundial y defensa del esfuerzo bélico anglonorteamericano. Características invariables de las obras de Burleigh son: su amplitud temática; su escritura, tan sólida como desenvuelta además de punzante; su atención a los pormenores anecdóticos pero ilustrativos; su aversión a los academicismos, o lo que parece ser un pronunciado desdén por todo lo que huela a teoría o a colaboración interdisciplinar. No es raro, pues, que el fuerte de este historiador sea la narración –siempre cautivadora e informativa, hay que decirlo-, mucho más que el análisis. El libro reseñado no es la excepción.
– Michael Burleigh, Pequeñas guerras, lugares remotos. Insurrección global y la génesis del mundo moderno. Taurus, 2014, Madrid. 628 pp.
Technorati Tags: Michael Burleigh, pequeñas guerras