MODERNIDAD Y HOLOCAUSTO – Zygmunt Bauman
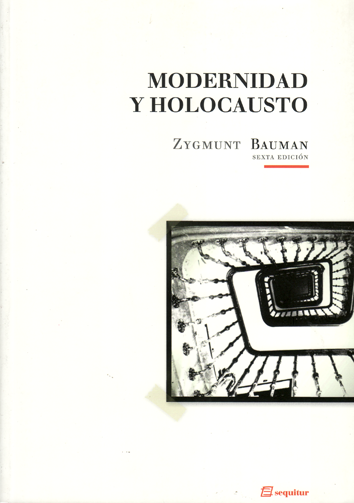 «El asesinato en masa de la comunidad judía europea perpetrado por los nazis no fue sólo un logro tecnológico de la sociedad industrial, sino también un logro organizativo de la sociedad burocrática». Christopher Browning
«El asesinato en masa de la comunidad judía europea perpetrado por los nazis no fue sólo un logro tecnológico de la sociedad industrial, sino también un logro organizativo de la sociedad burocrática». Christopher Browning
Durante décadas, el exterminio de millones de judíos de Europa emprendido por la Alemania nazi fue percibido como un acontecimiento horroroso pero excepcional, un accidente y un hecho marginal a la civilización occidental. En el imaginario del común de las personas, pero también en el de los profesionales de las ciencias sociales, la excepcionalidad del mentado genocidio arraigaba en lo que pasaba por peculiar condición de los principales involucrados: Alemania, de la mano de una dirigencia imbuida de voluntad rupturista, se había excluido a sí misma de los marcos de referencia civilizatorios, tanto políticos como sociales y morales, mientras que los judíos, pueblo sin Estado, encarnaban la eterna y obstinada alteridad y el más radical de los desarraigos. Ambos actores, la Alemania del III Reich y los judíos, representaban sendas anomalías en el proceso de la civilización, por lo que su papel como agentes históricos colectivos carecía de puntos de comparación con el de británicos, franceses o estadounidenses. Por consiguiente, el Holocausto constituía una calamidad que atañía en exclusiva a alemanes y judíos, especialmente a los herederos nacional-estatales del desastre, las dos Alemanias e Israel (bien que la Alemania comunista pretendiera eximirse de la conciencia de culpa). Exento el Occidente de toda responsabilidad, su imagen y su prestigio subsistían impolutos, y el gran mito del progreso –consubstancial a la civilización occidental- podía, quizá mejor que nunca, sostenerse incólume e irreprochable, tanto más cuanto se hacía hincapié en la marginalidad de los victimarios: según una difundida afirmación, si Alemania había perpetrado un crimen como el Holocausto era porque el derrotero de la nación alemana había sido distinto del de Occidente; empecinada en seguir un “camino especial” (el famoso argumento del Sonderweg), la Alemania de entonces adolecía de insuficiente modernidad o de una modernidad perversa, exponiéndose por cuenta propia a los peligros de la anormalidad histórica. Así pues, la conciencia contemporánea respiraba tranquila y la historia seguía su curso: confinado al rango de episodio sin parangón y poco menos que ininteligible, el Holocausto era un acontecimiento sui generis que nada tenía que ver con el mundo civilizado.
De resultas de esto, la narrativa del Holocausto desempeñaba una función secundaria en el área de los estudios sociales, y su lugar en el horizonte mental de la mayoría de los occidentales era más impactante que el de las ficciones de horror sólo porque la matanza había ocurrido en el terreno de la realidad. Su misma excepcionalidad quitaba el aguijón a la memoria de un hecho cuya índole monstruosa movía más a espanto y repulsión que a un genuino afán por comprender. Pero ¿es que no fueron por lo general seres racionales y empapados de cultura occidental los que cometieron el genocidio, individuos que podían jactarse de pertenecer a la nación de Goethe y Schiller, de Hegel y Kant, de Bach y Beethoven? ¿No era aquella Alemania un país que había obrado prodigios en los más variados ámbitos de la ciencia y la tecnología, poniéndose a la vanguardia del desarrollo industrial? ¿No se contaban sus universidades y sus centros de investigación entre los más prestigiosos del orbe? ¿No era su aparato administrativo-gubernamental un modelo admirable de modernísima burocracia? Más aún, ¿no había procedido el Holocausto de modo tal que se lo calificaba como una matanza industrializada en que operaban los principios de la producción en cadena (una caracterización que supera los límites de los símiles meramente ilustrativos)? ¿Es que no se detecta en la planificación y en la implementación de la denominada Solución Final la racionalidad que es propia de la moderna cultura burocrática, con su típica división del trabajo, su meticulosa movilización de recursos y su búsqueda de una gestión eficiente? Habida cuenta de estos interrogantes, hay razones de sobra para poner en cuestión la concepción del Holocausto como un accidente intrínsecamente ajeno a la modernidad.
Semejante cuestionamiento es el que acomete justamente Zygmunt Bauman en Modernidad y Holocausto, obra publicada por vez primera en 1989 y devenida desde entonces un referente obligado en los estudios sobre el genocidio de los judíos. Bauman (n. 1925) es un renombrado sociólogo polaco de ancestros judíos, profesor emérito de diversas universidades en Polonia, el Reino Unido e Israel, autor además de una nutrida bibliografía relativa al mundo moderno. Modernidad y Holocausto supuso un remezón para la sociología, a la que Bauman reprochó su autocomplaciente negativa a abordar el genocidio de los judíos por considerarlo un fenómeno anómalo, extraño a sus parámetros cognoscitivos. La tesis central del libro es que el Holocausto representa, en vez de un fallo o accidente histórico, un producto típico de la modernidad, por lo que su significado moral, político y social compete no a una parcela de la humanidad sino a la humanidad entera. En el contexto de la globalización, la modernidad es de una u otra manera una circunstancia ineludible de la condición humana, de lo que se colige que la mayor de las atrocidades perpetradas por los nazis contiene una advertencia histórica de la que es inútil escapar. Lo que nuestro autor postula no es que la modernidad sea por sí sola condición suficiente para un hecho como el Holocausto, pero sí una condición necesaria: la matanza sistemática de judíos por los nazis no era una fatalidad determinada por la modernidad, pero sin ésta no habría llegado a producirse. Sin modernidad, la matanza habría tenido las características de un pogromo a la rusa, o se habría parecido a un genocidio como el que sufrieron los armenios a manos de los turcos en días de la Primera Guerra Mundial.
La idea del Holocausto como un fallo histórico supone que la explicación de tamaña calamidad pasa necesariamente por el filtro de la dicotomía barbarie v/s civilización, debiendo catalogarse el acontecimiento en el casillero de los fenómenos aberrantes que demuestran lo peligroso que es apartarse de la senda civilizadora, entre cuyos beneficios está la inhibición del primitivismo y de los impulsos agresivos del ser humano. Ahora bien, en la visión etnocéntrica subyacente a esta idea, “civilización”, “progreso”, “modernidad” y “Occidente” son conceptos indisolublemente asociados, al extremo de resultar intercambiables entre sí. Dando por descontado que la historia de la humanidad implica evolución, ninguna sociedad representa como la occidental -civilizada, moderna y progresista- el modelo por antonomasia de evolución, que en buenas cuentas significa un dominio cada vez más acabado del mundo de la naturaleza y de lo que hay de naturaleza en el propio ser humano. El conocimiento científico y la técnica son por definición las herramientas de la evolución, por lo que el predominio de la racionalidad instrumental es el sello característico de una sociedad evolucionada, esto es, moderna. Lo que está en juego en la modernidad es un proyecto holístico de domeñar lo silvestre por medio de la técnica, incluyendo el espacio de lo social, presto a ser remodelado conforme criterios estrictamente racionales. El objetivo de reconstruir lo social y su lógico correlato, la supresión de la violencia en la vida cotidiana, concedieron legitimidad a lo que Bauman denomina “Estado jardinero”, una metáfora que ha tenido fortuna en las ciencias sociales: el moderno Estado «que toma a la sociedad que dirige como un objeto por diseñar y cultivar y del que hay que arrancar las malas hierbas». Aunque no cabe establecer una correspondencia excluyente entre Estado totalitario y Estado jardinero (la ingeniería social, que de esto se trata, no es privativa del totalitarismo), regímenes como el nazi y el estalinista son ejemplos extremos del Estado en cuestión, en que la racionalidad burocrática y la técnica aplicada a la transformación de lo social son fundamentales.
Bauman recoge una imagen dramática de la faceta más estremecedora del Holocausto, aportada por el historiador Henry Feingold: «[Auschwitz] fue una extensión rutinaria del moderno sistema de fábricas. En lugar de producir mercancías, la materia prima eran seres humanos, y el producto final era la muerte, tantas unidades al día consignadas cuidadosamente en las tablas de producción del director. De las chimeneas, símbolo del sistema moderno de fábricas, salía humo acre producido por la cremación de carne humana». Producción serializada, administración, logística, optimización de recursos: la red de campos de exterminio viene a ser en la práctica un caso de libro de texto de moderna gestión fabril. Nuestro autor enfatiza que la índole del genocidio, especialmente de la Solución Final, se percibe mejor cuando la vemos a la luz de los principios directivos de la cultura burocrática. Un asesinato en masa de esa magnitud y esas características dependió, en palabras de Bauman, «de la existencia de técnicas y hábitos meticulosos y firmemente establecidos, de una división del trabajo precisa, de que se mantuviera un suave flujo de información y de mando y de una sincronizada coordinación de acciones independientes pero complementarias: en suma, todas las técnicas y hábitos que crecen y se desarrollan en el ambiente de una oficina». Una vez tomada la decisión de exterminar a los judíos, los pasos siguientes consistieron en planificar, fijar los presupuestos, diseñar la tecnología adecuada y movilizar el personal y demás recursos necesarios, todo lo cual responde al esquema de la típica rutina burocrática.
El perfil rigurosamente tecnocrático de la Solución Final está expuesto en su mismo funcionamiento, que obedeció al principio supremo de la búsqueda racional de la eficiencia o, dicho de otro modo, de la óptima consecución de objetivos. Es éste un principio que neutraliza las resonancias morales de la acción social basada en el cálculo, cuyo contexto es ni más ni menos que la modernísima racionalidad instrumental. La cultura burocrática es de suyo amoral; su ideal por excelencia es el de la disciplina organizativa, la que dispensa a los miembros de la organización de cualquier compromiso que no se relacione con la observancia de la cadena de mando, la ejecución de las tareas encomendadas por la superioridad y la coordinación del trabajo compartimentado. Los parámetros de normalidad de la racionalidad instrumental no tienen que ver con la evaluación moral de la acción sino con la solución eficiente de problemas, y esto es justamente lo que orienta el desempeño de la burocracia. Como señala Bauman, la Solución Final «surgió de un proceder auténticamente racional y fue generada por una burocracia fiel a su estilo y a su razón de ser». En cuanto a las eventuales objeciones morales del personal, dada la perturbadora violencia del caso, cabe apuntar que los conflictos de esta índole eran inhibidos por la concurrencia de tres factores: a) el peso de la autoridad, cuya legalidad amparaba la realización de tareas violentas; b) el encuadramiento de la acción en una rutina, de origen normativo y asociada con la delimitación de funciones; c) la deshumanización de las víctimas. Los dos primeros se relacionan con la disciplina organizativa, que deposita la responsabilidad moral de la acción en los superiores y exige de los subordinados el cumplimiento fiel y puntual de las órdenes, siempre en el marco de la estructura organizativa. El tercero concierne a la invisibilidad moral de las víctimas, un asunto en que vale la pena detenerse un poco.
La técnica surte el efecto de suprimir la proximidad física y síquica entre el acto y sus consecuencias, así como entre víctima y victimario. No es lo mismo matar a un enemigo asestándole un golpe de sable o clavando una bayoneta en su cuerpo que arrojándole bombas desde el aire o disparándole proyectiles a larga distancia. Los operarios de una fábrica de armamento sofisticado repudiarían en su mayoría la incitación a matar personalmente a civiles indefensos, sin parar mientes en que el producto de su trabajo tiene una alta probabilidad de ser utilizado en matanzas multitudinarias. Algo similar ocurre con los mecanismos burocráticos, que involucran a un número significativo de individuos que nunca llegan a ver a las personas que soportan las consecuencias de su desempeño, lo que implica que las aristas morales del mismo permanecen ocultas. El trabajo burocrático supone una serie de instancias que intermedian entre el acto y sus resultados, escamoteando la atribución de responsabilidad moral. En el adormecimiento de la conciencia moral de los perpetradores de la Solución Final, el factor de la técnica fue fundamental. Es sabido que el uso de cámaras de gas fue motivado no sólo por el afán de propiciar la eficiencia de la matanza sino también porque el método de fusilamiento o ametrallamiento de los judíos afectaba la estabilidad síquica de los ejecutores. El asesino que arrojaba cristales venenosos por un orificio podía verse como un oficial de sanidad que acababa con una plaga. En verdad, todo se conjugaba para que la distancia entre los asesinos de escritorio y los de los campos de exterminio, de un lado, y sus víctimas del otro, fuese cada vez mayor. La humanidad de los judíos sencillamente se desvanecía.
Modernidad y Holocausto es un libro que aborda otras facetas del problema en cuestión, me he limitado a resumir apenas la tesis principal, por medio de la cual Bauman desnuda la tendencia de la modernidad a preterir las motivaciones valóricas de la acción social. Lejos de idealizar la civilización de la que solemos preciarnos, el autor llama la atención sobre su faceta oscura: «Debemos tomar en consideración que el proceso civilizador es, entre otras cosas, un proceso por el cual se despoja de todo cálculo moral la utilización y despliegue de la violencia y se liberan las aspiraciones de racionalidad de la interferencia de las normas éticas o de las inhibiciones morales. Hace ya tiempo que se reconoció que una de las características constitutivas de la civilización moderna es el desarrollo de la racionalidad hasta el punto de excluir criterios alternativos de acción y, en especial, la tendencia a someter el uso de la violencia al cálculo racional. Debemos aceptar, entonces, que fenómenos como el del Holocausto son resultados legítimos de la tendencia civilizadora y una de sus constantes posibilidades.» (Cursivas en el original.)
Quizá la debilidad mayor del planteamiento de Bauman resida en que soslaya el papel de la ideología: una atrocidad como el Holocausto requiere de una ideología que motive una política de exterminio y que contribuya a interponer una brecha sicológico-moral insalvable entre víctimas y perpetradores –el efecto precisamente de la deshumanización del judío por el credo nazi-. A propósito de esto, resulta pertinente la breve pero aguda crítica vertida por Ian Kershaw en Hitler, los alemanes y la Solución Final (La Esfera de los Libros, 2009, cap. XIV). En todo caso, cabe insistir en que Bauman ha postulado que la modernidad no es en sí causa suficiente para un genocidio. El mismo Kershaw admite que «la violencia nazi sólo llegó a ser tan extrema ‘porque’ fue moderna» (íd.).
En suma: una inquietante inmersión en el corazón de las tinieblas del mundo en que vivimos.
– Zygmunt Bauman, Modernidad y Holocausto. Sequitur, Madrid. 5ª edición, 2010. 270 pp.
Ayuda a mantener Hislibris comprando MODERNIDAD Y HOLOCAUSTO de Zygmunt Bauman en La Casa del Libro.

