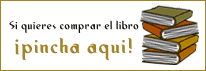LAS HORAS MÁS OSCURAS – Anthony McCarten
 El líder preciso, en la hora del mayor de los apremios: cuando en la primavera de 1940 arreciaba la tormenta hitleriana sobre Europa occidental. Como bien señala John Lukacs, «Churchill comprendió ya entonces algo que muchos ni siquiera comprenden ahora. La mayor amenaza para la civilización de Occidente no era el comunismo. Era el nacionalsocialismo. El mayor y más dinámico poder en el mundo no era el de la Unión Soviética. Era el del Tercer Reich alemán» (v. Lukacs, Cinco días en Londres, mayo de 1940). Justamente porque midió la magnitud de la amenaza y actuó en consecuencia, perturbando el arrollador avance de Hitler hacia el señorío incontestado de Europa, es que el premier británico merece el lugar que la historia la reserva entre los grandes estadistas de todos los tiempos. Churchill convirtió aquellas sombrías jornadas en su mejor hora personal, arrastrando consigo a todo un país, que bajo otra conducción hubiese quizá vacilado y claudicado. Del patriotismo y de la probidad de Neville Chamberlain y lord Halifax no cabe dudar, pero no reunían ellos los atributos que requerían las arduas circunstancias, no estaban a la altura del reto existencial que suponía para la civilización occidental la embestida alemana. Churchill, en cambio, tenía entre sus variadas virtudes y no pocos defectos la visión, el ímpetu, la audacia y la tenacidad, en tan altas dosis como las que demandaba el crucial momento; pero también la ambición, la teatralidad y el divismo, que tantos de sus compatriotas le reprochaban y que lo habían impulsado –y lo seguirían impulsando en el marco de la Segunda Guerra Mundial- a acometer empresas temerarias y a implementar medidas desacertadas: también estas señas de su exuberante personalidad, que hasta entonces lo hacían un candidato poco fiable para el mando, acudieron en auxilio del país. En vez de arredrar, como por el contrario hizo su gran y exclusivo rival en la disputa por la primera magistratura, lord Halifax, Churchill persiguió y asumió el puesto con vehemencia, perfectamente consciente de lo que estaba en juego. Y en semejante coyuntura echó mano de una de sus probadas cualidades: la oratoria, que él mismo ponderaba como uno de los recursos capitales en la consecución de grandes objetivos. Una vez ascendido al cargo de Primer Ministro, en un lapso de pocas semanas pronunció los que la posteridad tiene por sus discursos más importantes, despertando en sus conciudadanos el temple, el denuedo y el coraje que habrían de sostener la determinación de no ceder ante la barbarie nazi.
El líder preciso, en la hora del mayor de los apremios: cuando en la primavera de 1940 arreciaba la tormenta hitleriana sobre Europa occidental. Como bien señala John Lukacs, «Churchill comprendió ya entonces algo que muchos ni siquiera comprenden ahora. La mayor amenaza para la civilización de Occidente no era el comunismo. Era el nacionalsocialismo. El mayor y más dinámico poder en el mundo no era el de la Unión Soviética. Era el del Tercer Reich alemán» (v. Lukacs, Cinco días en Londres, mayo de 1940). Justamente porque midió la magnitud de la amenaza y actuó en consecuencia, perturbando el arrollador avance de Hitler hacia el señorío incontestado de Europa, es que el premier británico merece el lugar que la historia la reserva entre los grandes estadistas de todos los tiempos. Churchill convirtió aquellas sombrías jornadas en su mejor hora personal, arrastrando consigo a todo un país, que bajo otra conducción hubiese quizá vacilado y claudicado. Del patriotismo y de la probidad de Neville Chamberlain y lord Halifax no cabe dudar, pero no reunían ellos los atributos que requerían las arduas circunstancias, no estaban a la altura del reto existencial que suponía para la civilización occidental la embestida alemana. Churchill, en cambio, tenía entre sus variadas virtudes y no pocos defectos la visión, el ímpetu, la audacia y la tenacidad, en tan altas dosis como las que demandaba el crucial momento; pero también la ambición, la teatralidad y el divismo, que tantos de sus compatriotas le reprochaban y que lo habían impulsado –y lo seguirían impulsando en el marco de la Segunda Guerra Mundial- a acometer empresas temerarias y a implementar medidas desacertadas: también estas señas de su exuberante personalidad, que hasta entonces lo hacían un candidato poco fiable para el mando, acudieron en auxilio del país. En vez de arredrar, como por el contrario hizo su gran y exclusivo rival en la disputa por la primera magistratura, lord Halifax, Churchill persiguió y asumió el puesto con vehemencia, perfectamente consciente de lo que estaba en juego. Y en semejante coyuntura echó mano de una de sus probadas cualidades: la oratoria, que él mismo ponderaba como uno de los recursos capitales en la consecución de grandes objetivos. Una vez ascendido al cargo de Primer Ministro, en un lapso de pocas semanas pronunció los que la posteridad tiene por sus discursos más importantes, despertando en sus conciudadanos el temple, el denuedo y el coraje que habrían de sostener la determinación de no ceder ante la barbarie nazi.
Merced a su elocuencia, Churchill levantó a un pueblo a la altura de la imagen heroica que él se hacía de sus compatriotas, acorde con las urgencias del momento y con una trayectoria que había llevado al Reino Unido a una posición de holgado privilegio entre las naciones. Pero ni la elocuencia ni su poder de inflamar multitudes lo eran todo. También Hitler debía mucho a la elocuencia (y a la teatralidad, recursos ambos que le permitían subyugar concurrencias masivas lo mismo que a audiencias selectas: recuérdese el tribunal que lo juzgó por el frustrado putsch de 1923). Alemania había traspasado el umbral no sólo de lo razonable sino también de lo decente al alero de la verba hitleriana, y a impulso de ella se aprestaba a hacer trizas todos los fundamentos morales de la civilización. Con la agudeza que acostumbraba, Isaiah Berlin apuntó en un ensayo titulado ‘Winston Churchill en 1940’ que los medios desplegados por el Primer Ministro británico no diferían en principio de los empleados por dictadores y demagogos para transformar poblaciones pacíficas en ejércitos en marcha. «La singular e inolvidable hazaña de Churchill –escribió Berlin- fue el haber creado esa ilusión necesaria –la de un pueblo heroico- dentro de la estructura de un sistema libre, sin destruirlo ni torcerlo; el haber convocado espíritus que no permanecieron para oprimir y esclavizar a la población después de pasar la hora de la necesidad». Podía ser un imperialista convencido, además de un aristócrata embebido hasta el tuétano del sentido de las jerarquías sociales (además de las nacionales y étnicas); tal vez su vanidad, su extravagancia y su (aparentemente) ilimitada confianza en sí mismo resulten chocantes a determinadas sensibilidades, no menos que su proclividad a las operaciones militares insólitas y descabelladas (la de Galípoli es apenas la más famosa, pero también la más desastrosa). Mas no era en modo alguno un tirano ni un usurpador de naciones. Su aversión a la idea de contemporizar con el enemigo, que en el caso del Tercer Reich lo puso a la cabeza de los detractores de la política de apaciguamiento; su disposición a arrastrar a los británicos a la lucha frontal, despreciando los acuerdos y mediaciones que Halifax promovía con sumo ahínco en mayo de 1940: estas cosas confundían a sus antagonistas y a sus críticos de la prensa nacional, que se creían justificados para motejarlo de “dictador”; en ello, evidentemente, no había sino una pérdida del sentido de las proporciones. Churchill, que no por accidente empuñó la pluma del historiador, actuaba sin duda de cara a la galería: la de su tiempo pero sobre todo la de las generaciones futuras. Nadie como él debía estar más compenetrado de la resonancia histórica de cuanto dijese –y de cuanto hiciera- en aquel apabullante escenario, zozobrando Europa bajo el peso de la bota alemana. Pocas veces, empero, ha reivindicado tan apropiadamente la historia no ya el poder de la retórica, sino el de la oportunidad bien aprovechada en aras de una recta causa.
Las horas más oscuras (versión mexicana de Paidós/Crítica; en España, El instante más oscuro) es un libro impregnado del afán de transmitirnos la importancia del episodio que hizo de Churchill el personaje icónico que sabemos. Su autor pone énfasis en los mayores hitos oratorios del premier, enmarcándolos en un apretado arco temporal que principia el 7 de mayo, cuando el parlamento expresó su terminante repudio de un Chamberlain que buscaba apoyo tras el colapso de Noruega (con severas pérdidas para la armada británica), y culmina el 4 de junio de 1940, día en que el nuevo Primer Ministro profirió aquel “Lucharemos en las playas” que corona uno de los más notables discursos de la historia. Hecha la presentación del tema, McCarten nos introduce en los antecedentes biográficos del protagonista, breve paréntesis que nos permite calibrar mejor al hombre que desde el 10 de mayo se instaló en el número 10 de Downing Street. Ya entrados en materia, el autor nos lleva tras los pasos de Churchill, examinando su proceder de modo tal que ante nosotros tenemos al estadista en escala cabalmente humana, enfrentado a desafíos que apenas unos cuantos hubieran podido sobrellevar sin sentirse aplastados por el peso de la responsabilidad. Y es por momentos un Churchill no falsamente estatuario sino abrumado y vulnerable el que se mueve y el que se rompe el alma en pos de soluciones para los enormes problemas que plantea el inminente triunfo de las armas alemanas en el frente franco-belga. El 13 de mayo hace su estreno oficial como gobernante ante el parlamento, reforzando la trascendencia de la jornada gracias a una frase acuñada para el bronce: “No tengo nada que ofrecer sino sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor”. McCarten, fijando una de las pautas de su libro, estudia los precedentes literarios de la frase y el modus operandi del Churchill orador, además de dejar constancia del impacto inmediato del discurso. La pertinencia de este enfoque salta a la vista; el propio Churchill, que en su juventud publicó un ensayo sobre la oratoria, despejó las dudas que pudieren recaer sobre su aprecio supremo del arte de la motivación mediante la palabra al expresar su enfado e inconformidad respecto de un mensaje que el mando militar envió al brigadier Nicholson, comandante de las tropas británicas que a duras penas resistían el asalto alemán a Calais; a su juicio, dicho mensaje (escueto y desangelado en verdad) carecía de la capacidad de animar a nadie a realizar un sacrificio extremo combatiendo hasta el final, por lo que se encargó de redactar uno a la medida de las circunstancias. La defensa de Calais por la reducida hueste británica fue denodada y ejemplar.
Dunkerque, por supuesto. La llamada “Operación Dinamo”, la evacuación de la Fuerza Expedicionaria Británica y de un nutrido contingente francés y belga desde las playas de Dunkerque, tiene su lugar en la reconstrucción de aquellas jornadas churchillianas por McCarten. Mucho más importante es, sin embargo, el debate que en paralelo se desarrolló –principalmente en el Gabinete de Guerra- en torno a las propuestas para una mediación de Mussolini, causa de la que Halifax fue el gran adalid y cuyo trasfondo –en realidad, su genuino sentido- era la posibilidad de pactar un acuerdo con Hitler. De todo este asunto la ciudadanía británica no se enteró sino mucho tiempo después, y su alcance y significado aun es objeto de discusión entre historiadores y biógrafos de Churchill. La controversia que generó la idea de proponer al Duce que hiciese de mediador entre los aliados y el Tercer Reich –acercamiento secundado como es natural por el gobierno de Reynaud, al que urgía que los italianos no atacasen Francia desde el sur- devino un gallito entre el Primer Ministro y su secretario del Foreign Office, un lord Halifax que por temperamento y manera de pensar (sin contar la complexión física) era el opuesto casi perfecto de Churchill. Éste debió proceder con cautela puesto que no las tenía todas consigo, no todavía: la eventualidad de la dimisión de Halifax o de Chamberlain (a la sazón jefe del Consejo de Estado) lo habría expuesto a un voto de confianza en la Cámara de los Comunes, un riesgo para el que no estaba aún en posición de fuerza. Debió ejercitar todas sus artes de seducción (nuevamente, el poder de la palabra) ante el Gabinete completo para recabar un respaldo institucional que le permitiese prescindir del concurso de las dos personalidades mencionadas.
En el análisis de esta cuestión hay un flanco que acapara la atención preferente del autor, y es el de la posibilidad de que el Primer Ministro considerase seriamente la opción de negociar un acuerdo de paz con Hitler: posibilidad que choca de frentón con la imagen consagrada de un Churchill inflexible y granítico, determinado de una vez para siempre a no ceder un ápice frente al gobernante alemán. ¿Titubeó en algún momento Churchill ante lo que Halifax denominaba el “acuerdo general europeo”, que contemplaba el ofrecimiento de concesiones incluso territoriales al Tercer Reich por medio de los (más bien improbables) oficios amistosos del gobierno italiano? ¿Hizo mella en él, siquiera por un instante, el argumento de eximir al pueblo británico de los sacrificios que conllevaría la continuación de la guerra con Alemania? Por desgracia, no hay forma de arribar a conclusiones taxativas en una u otra dirección, aprobatoria o denegatoria, dado que la documentación existente –exhaustivamente escrutada por nuestro autor- no autoriza a hacer descartes definitivos, y Churchill no dejó registro de la amplia gama de ideas y estados emocionales que debieron atenazar su alma en aquellas horas decisivas. Cierto que, según admite nuestro autor, la psicología y el historial de Churchill no se avenían con la alternativa de transar en un contexto de guerra, pero nada impide imaginarlo vacilante en la intimidad, por una vez dudando de sí mismo y zarandeado su fuero interno por la ingente presión que ejercía el momento más oscuro de su vida (y de la historia de un país que desde hacía siglos no veía tan amenazada su soberanía, ni siquiera en los días de Napoleón). McCarten se decanta por la posibilidad de que el hombre sí se aviniese, aunque fugazmente, a la negociación con Hitler, esgrimiendo a favor de la tesis el que aprobara la redacción por Halifax de un memorandum secreto destinado a Mussolini –el que al cabo de unas horas acabó desechando, retornando a su postura de no negociar. (¿Y si la autorización no fuera más que una astuta maniobra, un embeleco para mantener a su lado a Halifax mientras no pudiese actuar a sus anchas sin el peligro de un voto de confianza?) Como fuere, el punto de vista asumido por McCarten abona uno de los méritos mayores de su estudio: mostrarnos al gran hombre en su dimensión real, susceptible como cualquiera a acontecimientos tan terribles como los de entonces y enfrentado a perspectivas de futuro escasamente alentadoras, obligado a tomar decisiones que en ningún caso evitarían los padecimientos que de una u otra manera brotarían –como de hecho ya ocurría- de la insania que se había apoderado de Alemania, decidida como estaba a esclavizar a Europa.
Tomada nota del referido punto de vista, resulta natural atribuirlo a la condición de novelista y guionista del autor, neozelandés nacido en 1961. Condición que, dicho sea de paso, no resta créditos a la seriedad y pulcritud de su investigación, emprendida originalmente con el propósito de escribir el guión que serviría de base para la película dirigida por Joe Wright y protagonizada por Gary Oldman. De parte de los lectores no queda sino agradecer el que McCarten diese forma al libro que tuvo a bien escribir.
– Anthony McCarten, Las horas más oscuras. Cómo Churchill nos alejó del abismo. Paidós/Crítica, Ciudad de México, 2017. 336 pp.
Ayuda a mantener Hislibris comprando LAS HORAS MÁS OSCURAS de Anthony McCarten en La Casa del Libro.