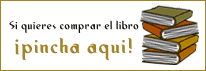MANHATTAN – Russell Shorto
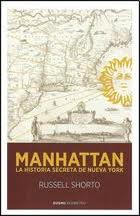 Durante sus andanzas en el litoral de América del Norte, en 1610, el inglés Henry Hudson exploró el río que en el futuro llevaría su nombre y tomó nota de las condiciones favorables de la zona. Informada a su tiempo de ellas, la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales, que había costeado la expedición, decidió aprovecharlas estableciendo un enclave comercial. En 1624 arribó a costas norteamericanas una primera partida de colonos oriundos de las Provincias Unidas de los Países Bajos, en su mayoría valones. Al año siguiente, los pioneros neerlandeses construyeron un reducto fortificado en la isla de Manhattan, poblada a la sazón por nativos que vivían preferentemente de la caza y que, por lo general, se mostraron bien dispuestos a tratar con los recién llegados. El director general de la colonia y supremo delegado de la Compañía, Peter Minuit, adquirió en 1626 la isla a sus habitantes indígenas, bien consciente de que el lugar era idóneo como puerta de entrada al Nuevo Mundo y como baluarte defensivo ante eventuales ataques, ya de tribus aborígenes hostiles, ya de rivales europeos. Nueva Ámsterdam: éste fue el nombre escogido para el primer asentamiento europeo en la emblemática isla, el que desde su fundación hizo de centro neurálgico de los Nuevos Países Bajos. Su vida oficial se prolongaría solo hasta 1664 pero su legado se inscribiría en el ser profundo de la Gran Manzana, esa Nueva York cosmopolita e icónica, símbolo de modernidad y del inmarcesible “sueño americano”. Su cosmopolitismo, su espíritu de apertura y aceptación de la diversidad, argumenta Russell Shorto, es el sello eminente de la presencia holandesa en la isla; una herencia que la historiografía ha tendido a olvidar. Reivindicar la memoria de este legado viene a ser el propósito fundamental de Manhattan: la historia secreta de Nueva York (en el original, ‘The Island at the Center of the World’, 2011).
Durante sus andanzas en el litoral de América del Norte, en 1610, el inglés Henry Hudson exploró el río que en el futuro llevaría su nombre y tomó nota de las condiciones favorables de la zona. Informada a su tiempo de ellas, la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales, que había costeado la expedición, decidió aprovecharlas estableciendo un enclave comercial. En 1624 arribó a costas norteamericanas una primera partida de colonos oriundos de las Provincias Unidas de los Países Bajos, en su mayoría valones. Al año siguiente, los pioneros neerlandeses construyeron un reducto fortificado en la isla de Manhattan, poblada a la sazón por nativos que vivían preferentemente de la caza y que, por lo general, se mostraron bien dispuestos a tratar con los recién llegados. El director general de la colonia y supremo delegado de la Compañía, Peter Minuit, adquirió en 1626 la isla a sus habitantes indígenas, bien consciente de que el lugar era idóneo como puerta de entrada al Nuevo Mundo y como baluarte defensivo ante eventuales ataques, ya de tribus aborígenes hostiles, ya de rivales europeos. Nueva Ámsterdam: éste fue el nombre escogido para el primer asentamiento europeo en la emblemática isla, el que desde su fundación hizo de centro neurálgico de los Nuevos Países Bajos. Su vida oficial se prolongaría solo hasta 1664 pero su legado se inscribiría en el ser profundo de la Gran Manzana, esa Nueva York cosmopolita e icónica, símbolo de modernidad y del inmarcesible “sueño americano”. Su cosmopolitismo, su espíritu de apertura y aceptación de la diversidad, argumenta Russell Shorto, es el sello eminente de la presencia holandesa en la isla; una herencia que la historiografía ha tendido a olvidar. Reivindicar la memoria de este legado viene a ser el propósito fundamental de Manhattan: la historia secreta de Nueva York (en el original, ‘The Island at the Center of the World’, 2011).
La historia de Nueva Ámsterdam tiene como telón de fondo la Guerra de los Ochenta Años (por la independencia de las Provincias Unidas), el auge económico e imperial de los Países Bajos, la rivalidad anglo-holandesa, la Guerra de los Treinta Años y la decadencia del imperio español. Fue aquella una época en que los Países Bajos experimentaron uno de los más espectaculares períodos de bonanza registrados por la historia, convirtiéndose en formidable potencia naval y principal emporio de Europa. La Edad de Oro neerlandesa lo fue también en el ámbito cultural: lo atestigua el esplendor holandés en áreas como la pintura, la ciencia, la arquitectura y la urbanización. Fue el siglo de Hugo Grocio y de Baruch Spinoza. Aparte de erigirse en importante plaza universitaria, el país pudo preciarse de ser primerísima plaza editorial, de la que se beneficiaron autores que por motivos políticos o religiosos no podían publicar en el resto del continente. Los Países Bajos hicieron de tierra de asilo para multitud de refugiados procedentes de toda Europa, precisamente en un tiempo en que las guerras de religión causaban estragos. Aunque no se debe confundir con la “celebración de la diversidad”, propia de nuestros días, la tolerancia religiosa llegó a ser una de las señas de identidad de las Provincias Unidas. La ley neerlandesa consagró la libertad de cultos en 1579, estableciendo la garantía de que “toda persona permanecerá libre, especialmente en lo tocante a sus creencias religiosas, y nadie será perseguido o investigado a causa de su religión”. No fue todo coser y cantar, como si el pluralismo religioso se impusiera de la noche a la mañana. Hubo resistencia, ciertamente, y la cuestión del alcance y conveniencia de la tolerancia fue objeto de encendidas controversias. Pero es un hecho que el país cobijó a grupos religiosos perseguidos y a hombres del saber seducidos por la libertad de pensamiento (René Descartes y John Locke, entre otros). Todo esto tuvo profunda repercusión al otro lado del Atlántico.
Dicha tolerancia, que en la realidad no era mucho más que una disposición a soportar la diversidad confesional, de transigir con ella, representaba en aquel tiempo una genuina rareza, y en el contexto del siglo XVII equivalía nada menos que a pluralismo cultural. Trasplantada a América, la famosa tolerancia neerlandesa redoblaría la condición insular de Nueva Ámsterdam, prácticamente rodeada de un mar de intolerancia puritana (predominante en los vecinos asentamientos ingleses). Esta virtud sobrevivió a la conquista inglesa de la colonia y pudo constituirse en el legado más perdurable y significativo de la época holandesa de Manhattan. Shorto hace hincapié en la excepcionalidad del caso, al que la futura Nueva York deberá su configuración como lugar signado por la apertura espiritual pero también económica. «La isla –escribe el autor- se impregnó de un nuevo tipo de espíritu, algo totalmente ajeno a Nueva Inglaterra y Virginia, y que se vincula directamente con los debates sobre la tolerancia desarrollados en Holanda en los siglos XVI y XVII, y con el mundo intelectual de Descartes, Grocio y Spinoza». Los holandeses, arguye Shorto, llevaron consigo la fórmula de una sociedad multicultural: «Desde su génesis, Manhattan era un crisol». Décadas después de la captura inglesa de la isla, los visitantes podían sorprenderse de la multitud de lenguas que se oían en sus calles y en sus tabernas, y de la libertad con que se desenvolvían holandeses, alemanes, franceses, bohemios, italianos, judíos, nativos americanos y africanos, entre otros.
La de Nueva Ámsterdam es la historia de un poblado que pasó del rango de simple enclave comercial al de ciudad, con su correspondiente fuero municipal, y que congregó muy por sobre todo a unos cuantos centenares de individuos de baja estofa en busca de una segunda oportunidad. Los Nuevos Países Bajos contaban no más de diez mil habitantes cuando la colonia cayó en poder de los ingleses, y una buena parte de ellos no eran neerlandeses. Por decirlo sin tapujos, la isla que nos concierne era poco más que un vivero de comerciantes y piratas, viviendo estos últimos de esquilmar la navegación española. La piratería –en ocasiones con patente de corso- y el comercio de pieles eran las principales fuente de riqueza de los manhattanitas. Hubo, sin embargo, algunos residentes ilustrados, destacando entre ellos el jurista y protoetnógrafo Adriaen van der Donck. Si de personajes se trata, Van der Donck es uno de los protagonistas de esta historia, tanto por lo menos como el adquirente de Manhattan, Peter Minuit, y como su último gobernante holandés, Peter Stuyvesant.
Minuit, nacido en la ciudad alemana de Wesel, era hijo de protestantes huidos de su natal Valonia a causa de la dominación española. Llegado como particular a los Nuevos Países Bajos, sus méritos llamaron la atención de la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales, que bien pronto lo designó director general del asentamiento. Como está dicho, Minuit compró la isla de Manhattan, y lo hizo por un precio que hoy nos resulta irrisorio pero que debe entenderse en el contexto de una transacción efectuada con indígenas. Había de por medio una falta de correspondencia en el concepto de propiedad de la tierra, y por parte de los “vendedores” la transacción incluía compromisos de auxilio mutuo; para los nativos el negocio representaba la formalización de una alianza. Shorto se toma su tiempo para explicar lo que estaba en juego en la compra de Manhattan, y lo hace porque –según afirma- es el único episodio de la Nueva Ámsterdam que ha pasado a la historia estadounidense y porque ha sido usado como ejemplo de la burla y expolio de los nativos americanos por parte del hombre blanco, cosa que merece una matización. Lo interesante del caso es que los propios holandeses comprendieron que la transferencia de ésta y otras porciones de tierra suponía una larga serie de compromisos posteriores con su contraparte. Minuit se avino a ello, y procedió a consolidar la posición holandesa. Sin embargo, diversas dificultades lo pusieron en un brete tal que en 1631 fue cesado por la Compañía. Fiel a su temple de aventurero, en 1638 se lo verá capitaneando la expedición sueca que fundará la efímera colonia de Nueva Suecia, al sur de la colonia neerlandesa.
Adriaen van der Donck (1618-1655) es quien parece más próximo a la admiración de Shorto. La verdad es que el personaje merece atención. Nació en el seno de una familia de prósperos burgueses. Su abuelo, Adriaen van Bergen, fue uno de los héroes de la reconquista de Breda en 1590. Van der Donck estudió en la Universidad de Leiden, en aquel entonces un venero de novedades científicas e intelectuales impulsadas por eminencias como Grocio y Descartes. Terminados sus estudios de Derecho, sus ansias de novedad lo llevaron en 1641 al asentamiento neerlandés en América del Norte, en donde ejerció como agente de la ley (sus funciones eran al mismo las de un comisario y las de un fiscal). Maravillado por la exuberancia de la naturaleza americana, exploró los alrededores del asentamiento y trabó contacto amistoso con diversas tribus indígenas. Plasmó su conocimiento de la tierra y sus gentes en una serie de escritos, entre los que destaca su Descripción de los Nuevos Países Bajos (1655), obra traducida al inglés en el siglo XIX y desde entonces citada frecuentemente por historiadores. Sus abundantes notas sobre los usos y costumbres de los indígenas hacen de él un etnógrafo anticipado a su tiempo; era partidario de entablar relaciones armoniosas con las tribus vecinas, y no solo por conveniencia. Con el correr de los años Van der Donck adquirió riqueza y se estableció como terrateniente. En 1649 viajó a Europa con el objeto de representar los intereses de una porción importante de colonos, quienes deseaban sustraer los Nuevos Países Bajos del control de la Compañía e instaurar un gobierno municipal equivalente a los de la metrópoli. Van der Donck empleó a fondo su formación como jurista y sus ideas sobre el buen gobierno, impregnadas de las novedades del momento. Sus hábiles gestiones y sus documentos, específicamente una Reconvención de los Nuevos Países Bajos y una Petición de la ciudadanía de los Nuevos Países Bajos, fueron decisivos para la concesión del fuero municipal en favor de Nueva Ámsterdam. El gobierno de la ciudad copiaba su estructura y fundamentos jurídicos de Ámsterdam, por lo tanto su raigambre era romano-holandesa. Es llamativo que este marco estructural de tipo representativo se mantuviese tras la conquista inglesa, y no sin cierto entusiasmo llega a decir Russell Shorto que Nueva York «es tal vez la única ciudad de Estados Unidos cuyas raíces jurídicas se vinculan a la antigua Roma».
Peter Stuyvesant (c. 1600-1672) fue el último y más prolongado gobernante del Manhattan holandés. Era militar, y antes de arribar a la isla ejerció como director general de Curazao. Perdió una pierna a raíz de las heridas recibidas durante su frustrado asalto a la isla caribeña de San Martín, en poder de los españoles. En 1647 tomó posesión de la dirección general de los Nuevos Países Bajos. Era hombre de talante autoritario, testarudo e intolerante; chapado a la antigua, renegaba tanto del incipiente cosmopolitismo de Manhattan como de las pretensiones democráticas de sus habitantes. Con su rango, su porte imponente y desdeñoso y su pata de palo, Stuyvesant era por sí mismo una entidad en la colonia, a despecho de su impopularidad. Tanto la Compañía como el Parlamento holandés le dirigían frecuentes reconvenciones, de las que solía hacer caso omiso. Cuando iba a ser cesado, la guerra anglo-holandesa –una de tantas en el siglo- lo mantuvo en el cargo. Una vez que el gobierno de la metrópoli retiró la colonia de manos de la Compañía, hizo lo posible por restringir la formación de un gobierno representativo. En 1664, solo la incontestable superioridad de las fuerzas inglesas que asaltaron los Nuevos Países Bajos lo obligó a capitular. Tras una breve estadía en la patria natal, regresó a la isla y en ella falleció, en medio de la consideración de los nuevos señores y, por fin, de sus compatriotas neoholandeses.
Manhattan es un libro profusamente documentado, en que el autor recurre a un considerable corpus de fuentes secundarias y primarias –éstas en forma de cartas, diarios, panfletos, actas municipales y otras. El grueso de estos documentos proviene de una enorme colección de archivos del asentamiento holandés en Norteamérica, almacenada o, más bien, abandonada durante largos años en los sótanos de la Biblioteca del Estado de Nueva York, y de cuya recuperación y traducción se ocupa el historiador Charles Gehring desde 1973. Fuera de responder con eficacia al objetivo de enaltecer el origen holandés de Nueva York, el libro de Shorto es una magnífica pieza de narración historiográfica, que por demás parece bien traducida al castellano. En suma, una obra amena e informativa, en la que se reconoce la mano del autor de Los huesos de Descartes.
– Russell Shorto, Manhattan. Historia secreta de Nueva York. Duomo Ediciones, Barcelona, 2011. 515 pp.
Technorati Tags: Russell Shorto, Manhattan, EEUU, documentos, Nueva York, fuentes
Ayuda a mantener Hislibris comprando MANHATTAN de Russell Shorto en La Casa del Libro.