Oculta en el pasillo de la casa de una rama de la familia Medinaceli, esperaba sumida en el olvido ‘El vino de la fiesta de San Martín’ , del enigmático Bruegel el Viejo. Tras su ardua restauración, lo adquirió el Prado por siete millones de euros. Este es el relato del asombroso rescate de una obra maestra perdida y al fin recobrada.
 El rostro destaca poderosamente entre la turba ruidosa que se agolpa en torno al tonel de vino. Si uno se detiene el tiempo suficiente, acabará por creer que la expresión de los ojos resume todas las debilidades humanas en un par de pinceladas. Hay codicia y burla, pero también ansiedad y terror culpable. Gabriele Finaldi vio además una poderosa evidencia. Fue durante una visita del director adjunto del Museo del Prado a la casa de una de las ramas de la familia Medinaceli. Había sido citado para someter a su consideración el pedigrí de otra pintura, pero al posar su vista en esta, que colgaba anónima de la pared de un pasillo cualquiera, comenzó el relato del descubrimiento más fascinante de la reciente historia del arte español. Aquella expresión, pensó Finaldi, pudo salir de los pinceles de Pieter Bruegel el Viejo (1525-1569), el mejor artista flamenco del siglo XVI y uno de los más enigmáticos. Acertó.
El rostro destaca poderosamente entre la turba ruidosa que se agolpa en torno al tonel de vino. Si uno se detiene el tiempo suficiente, acabará por creer que la expresión de los ojos resume todas las debilidades humanas en un par de pinceladas. Hay codicia y burla, pero también ansiedad y terror culpable. Gabriele Finaldi vio además una poderosa evidencia. Fue durante una visita del director adjunto del Museo del Prado a la casa de una de las ramas de la familia Medinaceli. Había sido citado para someter a su consideración el pedigrí de otra pintura, pero al posar su vista en esta, que colgaba anónima de la pared de un pasillo cualquiera, comenzó el relato del descubrimiento más fascinante de la reciente historia del arte español. Aquella expresión, pensó Finaldi, pudo salir de los pinceles de Pieter Bruegel el Viejo (1525-1569), el mejor artista flamenco del siglo XVI y uno de los más enigmáticos. Acertó.
Más de dos años después de aquella epifanía, El vino de la fiesta de San Martín, espectacular sarga de majestuosos tonos mate y arrogante tamaño (148×270,5 centímetros), verá al fin la luz mañana en las salas de la pinacoteca como la obra maestra que siempre fue. Su presentación en sociedad llega tras un arduo proceso de restauración y gracias a la compra con la ayuda del Estado por siete millones de euros. Y marcará el final de un asombroso viaje de casi cuatro siglos y medio, pasados en su mayor parte entre las brumas de la amnesia, al albur de los designios hereditarios y bajo el maltrato de restauraciones inexpertas.
A luchar contra estas ha dedicado casi dos años de su vida Elisa Mora, una de las restauradoras del museo. Cuando el cuadro ingresó en el Prado, en noviembre de 2009, presentaba un «aspecto terrible». «Aparte del barniz de poliéster», recuerda Mora con gesto aprensivo en el taller de restauración del Prado, «le habían aplicado un revestimiento oscuro para tapar los desgastes de ciertas zonas. Además de otra serie de barnices, le colocaron, probablemente en los setenta, un devastador reentelado. El cuadro sufrió encogimientos, y lucía grumos, pliegues y abultamientos».
Situado en la última planta de la ampliación de Rafael Moneo, la luz de esos famosos cielos velazqueños de Madrid penetra por los ventanales del taller y alienta el trabajo de un equipo predominantemente femenino, dedicado en silencio a empresas menos ambiciosas aunque igual de delicadas que la que ha arrebatado el sueño a Mora. Todos destacan en la casa la paciencia y valentía demostradas por la restauradora, que ha tenido que tomar decisiones arriesgadas como despegar la tela que lo cubría toscamente.
Al descorazonador estado en que llegó la pieza había que añadir lo delicado del soporte. La sarga es una tela de lino con ligamento de tafetán, sumamente fina y muy sensible a la humedad y a los traslados. Raramente preferida a la robustez untuosa del óleo, gozó de cierta fama en Flandes a mitad del XVI, como lo demuestran las otras dos sargas de Bruegel el Viejo conservadas en el Museo de Capodimonte, en Nápoles. Sobre ella se pinta directamente, sin preparación, y el efecto del temple sobre la superficie dota al cuadro de una hechizante cualidad mate que transparenta el entramado de la tela y lo convierte en una obra única.
La restauración era crucial para decidir sobre la adquisición del cuadro. Cuando Finaldi lo vio en aquel pasillo oscuro, aconsejó a la familia su traslado al Prado para su rescate, antes de tomar ninguna decisión. Los propietarios pusieron en manos de Sotheby’s la gestión del futuro de la tela. El museo y la casa de subastas acordaron una fórmula que Finaldi definía recientemente como novedosa en su despacho del Casón del Buen Retiro, atestado de libros de pintura antigua y con vistas al pulmón de Madrid. «Estudiaríamos la pieza, la restauraríamos y ejerceríamos la opción de compra si quedábamos satisfechos con el resultado», recuerda. «Había que atender a dos criterios: que, tras los trabajos, el estado de la sarga fuera bueno y que efectivamente resultase ser un bruegel el viejo».
Conviene aclararlo: pese a que el profano quizá vea escasa diferencia entre un bruegel y otro, para un experto se asemejan como el beicon y el helado. Pintor flamenco de azarosa e incierta biografía, Bruegel el Viejo (que acepta también la grafía con hache intercalada) marcó el inicio de una dinastía de artistas que incluía a sus hijos Jan y Pieter el Joven, pero también a nietos y biznietos, que se aprovecharon de su fama, ganada a fuerza de enigmáticos paisajes, composiciones populares y alegorías campesinas en dibujos, pinturas sobre tabla, lienzos o la inusual sarga que nos ocupa. Del pincel primigenio de aquella saga de talento menguante se conservan cuarenta cuadros en todo el mundo y solo uno en España, El triunfo de la muerte, que, cosas del designio artístico, ya nunca volverá a sentirse solo en las salas del Prado. Además de uno de los más bellos, El vino de la fiesta de San Martín es también el más grande de la producción conservada del maestro flamenco; su tamaño dobla al siguiente en la lista.
Su temprano fallecimiento a los 45 años no permitió a Bruegel el Viejo impartir magisterio a sus hijos Pieter y Jan, que contaban cinco años y uno cuando murió, aunque tampoco les impidió seguir los pasos del padre hasta convertirse en una verdadera factoría de producción de escenas bucólicas a menudo inspiradas en ideas del progenitor. De El vino de la fiesta de San Martín, que recoge una tradición del norte de Europa según la cual el 11 de noviembre, día de San Martín, se marca el fin de la vendimia con el reparto a las puertas de la ciudad del primer vino de los toneles entre el pueblo, se conservaban dos vestigios: una copia en lienzo, de trazo burdo y tamaño natural, donación recibida en Bruselas en los ochenta, así como un grabado a cargo del biznieto del maestro, que atribuía erróneamente el original a su abuelo en vez de al bisabuelo.
 Tanto galimatías genealógico disculpa sin duda a los desprevenidos propietarios españoles. Conservaron el cuadro en la familia durante tres siglos, y cuando la casa recibió la visita de Finaldi, estaban convencidos de que poseían un bruegel (aunque en el envés figurara durante una determinada época el nombre de El Bosco), pero no sabían cuál. Así que eso no era suficiente para despertar el interés del Prado. No es solo que piezas de Pieter el Joven aparezcan en el mercado con cierta regularidad, es que el estilo del hijo (bajo cuya firma se escondía en realidad una verdadera factoría) es mucho menos interesante por tembloroso. De hecho, El vino de la fiesta de San Martín fue atribuida en 1980 erróneamente al hijo por Matías Díaz Padrón, antiguo conservador de la pinacoteca, a partir de una fotografía.
Tanto galimatías genealógico disculpa sin duda a los desprevenidos propietarios españoles. Conservaron el cuadro en la familia durante tres siglos, y cuando la casa recibió la visita de Finaldi, estaban convencidos de que poseían un bruegel (aunque en el envés figurara durante una determinada época el nombre de El Bosco), pero no sabían cuál. Así que eso no era suficiente para despertar el interés del Prado. No es solo que piezas de Pieter el Joven aparezcan en el mercado con cierta regularidad, es que el estilo del hijo (bajo cuya firma se escondía en realidad una verdadera factoría) es mucho menos interesante por tembloroso. De hecho, El vino de la fiesta de San Martín fue atribuida en 1980 erróneamente al hijo por Matías Díaz Padrón, antiguo conservador de la pinacoteca, a partir de una fotografía.
Cuando, casi tres décadas después, la sarga llegó al Prado, nadie daba demasiado crédito a aquella atribución. Pero era necesario fundar las nuevas teorías. El museo debía dar una respuesta antes de seis meses a la anterior propietaria, la duquesa de Cardona, si quería hacer efectiva la opción de compra. El vino de la fiesta de San Martín fue sometido a un profundo estudio previo: se tomaron macrofotografías y radiografías tremendamente precisas, reflectografías infrarrojas digitalizadas y muestras de los pigmentos. En el gabinete de documentación técnica, donde estos días se prepara el material de apoyo que acompañará a la exposición del cuadro para dar a los visitantes una idea del complejo proceso, se recopiló la información necesaria para el trabajo del laboratorio de análisis químico. Uno y otro equipo se afanaron en dar la mayor información posible a los restauradores.
Con las primeras radiografías, que descansan ahora en la mesa de trabajo de Elisa Mora, quedó claro lo que Finaldi sospechaba. «Ya entonces tuvimos la certeza casi total de que estábamos ante un bruegel el viejo, una obra maestra de la que teníamos noticia y que creíamos perdida», aclara en su silencioso despacho del Casón del Buen Retiro Pilar Silva Maroto, jefa del departamento de pintura flamenca hasta 1600.
La radiografía evidenció el estado crítico del cuadro, que había acumulado hasta seiscientos rotos y presentaba zonas enteras en las que la pintura, aplicada sin adherente sobre la sarga, se había literalmente esfumado. Pero también relató con elocuencia a los expertos del Prado que la complejísima composición, con nada menos que 96 personajes y basada en uno de esos temas campesinos que el artista flamenco plasmaba desde un lugar equidistante entre la empatía y la crueldad, estaba pintada a la primera, sin titubeos ni apenas arrepentimientos. Tras una prolongada contemplación, solo se observan dos: uno en la zona del tonel y otro en el caballo blanco sobre el que se recoge la alegoría de san Martín desprendiéndose de un trozo de su capa para dársela a los mendigos. Aunque probablemente el artista realizara numerosos estudios previos, de los que no queda rastro, los trazos del pincel delatan una maestría, según Silva, inconfundible.
Entonces empezó el paciente trabajo de rescate, para el que se pidió ayuda al museo Getty de Los Ángeles; la institución llevó a cabo en los noventa una ejemplar restauración de un mantegna pintado sobre la misma clase de endiablada sarga. También se inició un desfile de expertos en Bruegel llegados de Viena, Bruselas y otros centros de producción de conocimiento acerca de la obra del autor de Cazadores en la nieve o aquella Torre de Babel a la que el escritor e ingeniero español Juan Benet dedicó un inquietante ensayo.
Entre los expertos estaba Manfred Sellink, director del Museo de Brujas y autor junto a Pilar Silva y Elisa Mora de un librito que editará estos días el Prado para dejar constancia de la aventura académica. Sellink ya había reparado en el cuadro al verlo en la casa de sus propietarios hace unos cinco años. Cuando recibió la llamada de Finaldi, no dudó: «Era un bruegel el viejo. Por la libertad, por la endiablada composición, por la tremenda ambición, en suma», recuerda el experto por teléfono.
Pese a tanta certeza, la mejor confirmación estaba por llegar. Finaldi seguía convencido de que, al pertenecer a la producción tardía del artista, el cuadro tenía que estar firmado, tal fue la costumbre del autor en los últimos años de vida. Muchas tardes, Finaldi subía al taller, empuñaba la lupa y se pasaba el rato escrutando al detalle la sarga, que poco a poco iba recuperando su ser, en busca de la prueba definitiva de la autoría. El 6 de septiembre de 2010, mientras desayunaba en un café de las inmediaciones del Prado, recibió una llamada: «¡La encontramos!», exclamó Mora al otro lado del teléfono. En efecto: la rúbrica aguardaba en la esquina inferior izquierda, víctima de un estiramiento de la tela e irreconocible bajo un repinte.
Aún quedaban 23 días para que venciera el plazo en el que la pinacoteca debía dar una respuesta a los dueños. No cuesta imaginar que todos respiraron aliviados, empezando por el director del museo, Miguel Zugaza. Ahí comenzó el proceso necesario para efectuar la compra. El cuadro no podía salir de España, porque la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Artístico Español lo declaró en su día bien de interés cultural. De ahí que el precio acordado, siete millones de euros, se sitúe muy por debajo del que habría alcanzado en el mercado libre internacional (se barajan cifras de hasta cien millones). Zugaza considera que el precio está, pese a todo, «acorde» con el mercado español.
El Prado no disponía de tanto dinero, así que solicitó una aportación del Ministerio de Cultura de cuatro millones para completar sus «ahorros». «Cuando la firma se hubo encontrado, recibí una llamada de Miguel», recuerda Ángeles González-Sinde, que acudirá mañana a la presentación del cuadro en uno de sus últimos actos como ministra. «Ya no quedan dudas’, dijo, ‘este cuadro debe formar parte de la colección’. Incluso en una época de grandes estrecheces, no creo que nadie dude de la conveniencia de un gasto así».
Con el trato cerrado, el 22 de septiembre el museo convocó a la prensa para esa misma mañana con cierto aire de enigma. Y el mundo conoció la existencia del que se presentó como «uno de los mayores descubrimientos de la historia del Prado».
Desvelado el misterio, aún quedaban flecos de la historia por hilar, como el mismo año de su producción, que los expertos del Prado sitúan entre 1567 y 1568: en la firma, la anotación que se ha conservado de la fecha en números romanos se detiene, ay, antes de la última cifra. Tampoco se conoce gran cosa sobre los primeros compases de la vida del cuadro. Se sabe que perteneció a la colección Gonzaga y figura en un inventario del duque de Mantua de 1627, poco antes de que, atenazado por las deudas, se viera obligado a vender patrimonio a Carlos I de Inglaterra. Un lote en el que, al parecer, no estaba incluido el cuadro. Silva baraja la hipótesis de que entonces la obra pasara a unos acreedores veroneses, expertos en cobrarse deudas a cambio de piezas artísticas.
La conexión española, y de eso sí hay certeza, hay que buscarla en la fascinante figura de Luis Francisco de la Cerda, noveno duque de Medinaceli. Fue embajador español en Roma y virrey de Nápoles, además de comprador de gran gusto, que enriqueció el acervo artístico de la colección Medinaceli, de la que provienen piezas tan importantes como Las hilanderas, de Velázquez, o el majestuoso lucas jordán que preside la Biblioteca del Casón del Buen Retiro.
El cuadro le acompañó probablemente en 1702 en su vuelta definitiva de Nápoles a España; tan famoso llegó a ser en la ciudad italiana que las crónicas de la época aseguraron que tras su partida, solo quedaron cinco pecados capitales, pues la soberbia y la lujuria marcharon con el duque. Tras su muerte sin descendencia en la cárcel de Pamplona, donde fue confinado por Felipe V, el bruegel pasó a su sobrino, Nicolás Fernández de Córdoba. Y allí, dando tumbos por las ramas de un complejo árbol genealógico, ha permanecido durante tres siglos, como un sujeto paciente que espera su oportunidad mecido por los vaivenes del gusto.
Cuando termine la exposición temporal, el cuadro encontrará su lugar natural en las salas del Prado, como parte de la mejor colección de arte flamenco del mundo. Seguro que los boscos, van eycks o rubens le harán un hueco de buen grado, el mismo que hallará muy probablemente en el corazón de los visitantes asiduos al Prado, esa tribu que necesita acudir a las salas del museo de cuando en cuando en busca de un bálsamo artístico. Y entonces, confía Zugaza, cuando otro sea director del museo, a él le quedará al menos el consuelo de contar a sus nietos «esta asombrosa historia».












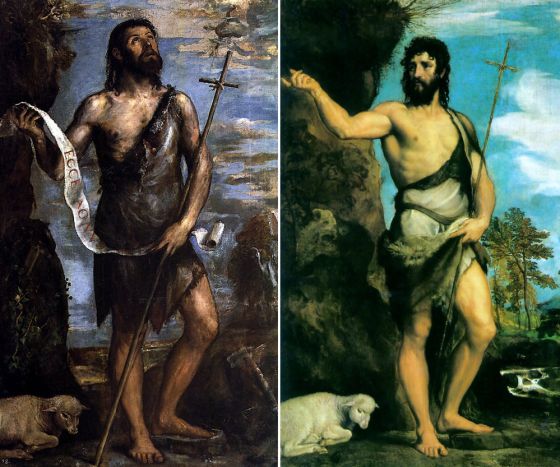

 El rostro destaca poderosamente entre la turba ruidosa que se agolpa en torno al tonel de vino. Si uno se detiene el tiempo suficiente, acabará por creer que la expresión de los ojos resume todas las debilidades humanas en un par de pinceladas. Hay codicia y burla, pero también ansiedad y terror culpable. Gabriele Finaldi vio además una poderosa evidencia. Fue durante una visita del director adjunto del Museo del Prado a la casa de una de las ramas de la familia Medinaceli. Había sido citado para someter a su consideración el pedigrí de otra pintura, pero al posar su vista en esta, que colgaba anónima de la pared de un pasillo cualquiera, comenzó el relato del descubrimiento más fascinante de la reciente historia del arte español. Aquella expresión, pensó Finaldi, pudo salir de los pinceles de Pieter Bruegel el Viejo (1525-1569), el mejor artista flamenco del siglo XVI y uno de los más enigmáticos. Acertó.
El rostro destaca poderosamente entre la turba ruidosa que se agolpa en torno al tonel de vino. Si uno se detiene el tiempo suficiente, acabará por creer que la expresión de los ojos resume todas las debilidades humanas en un par de pinceladas. Hay codicia y burla, pero también ansiedad y terror culpable. Gabriele Finaldi vio además una poderosa evidencia. Fue durante una visita del director adjunto del Museo del Prado a la casa de una de las ramas de la familia Medinaceli. Había sido citado para someter a su consideración el pedigrí de otra pintura, pero al posar su vista en esta, que colgaba anónima de la pared de un pasillo cualquiera, comenzó el relato del descubrimiento más fascinante de la reciente historia del arte español. Aquella expresión, pensó Finaldi, pudo salir de los pinceles de Pieter Bruegel el Viejo (1525-1569), el mejor artista flamenco del siglo XVI y uno de los más enigmáticos. Acertó. Tanto galimatías genealógico disculpa sin duda a los desprevenidos propietarios españoles. Conservaron el cuadro en la familia durante tres siglos, y cuando la casa recibió la visita de Finaldi, estaban convencidos de que poseían un bruegel (aunque en el envés figurara durante una determinada época el nombre de El Bosco), pero no sabían cuál. Así que eso no era suficiente para despertar el interés del Prado. No es solo que piezas de Pieter el Joven aparezcan en el mercado con cierta regularidad, es que el estilo del hijo (bajo cuya firma se escondía en realidad una verdadera factoría) es mucho menos interesante por tembloroso. De hecho, El vino de la fiesta de San Martín fue atribuida en 1980 erróneamente al hijo por Matías Díaz Padrón, antiguo conservador de la pinacoteca, a partir de una fotografía.
Tanto galimatías genealógico disculpa sin duda a los desprevenidos propietarios españoles. Conservaron el cuadro en la familia durante tres siglos, y cuando la casa recibió la visita de Finaldi, estaban convencidos de que poseían un bruegel (aunque en el envés figurara durante una determinada época el nombre de El Bosco), pero no sabían cuál. Así que eso no era suficiente para despertar el interés del Prado. No es solo que piezas de Pieter el Joven aparezcan en el mercado con cierta regularidad, es que el estilo del hijo (bajo cuya firma se escondía en realidad una verdadera factoría) es mucho menos interesante por tembloroso. De hecho, El vino de la fiesta de San Martín fue atribuida en 1980 erróneamente al hijo por Matías Díaz Padrón, antiguo conservador de la pinacoteca, a partir de una fotografía. El Museo del Prado presentará el próximo lunes una de las adquisiciones «más excepcionales de la Historia», El vino de la fiesta de San Martín de Pieter Bruegel el Viejo, tras el delicado y complejo proceso de restauración al que ha sido sometida.
El Museo del Prado presentará el próximo lunes una de las adquisiciones «más excepcionales de la Historia», El vino de la fiesta de San Martín de Pieter Bruegel el Viejo, tras el delicado y complejo proceso de restauración al que ha sido sometida.
 A mediados del siglo XV Portugal se abre al mundo y a la pintura. Su arte no domina el espacio, el modelado o la perspectiva, pero cautiva con sus gestos, detalles y color. En Valladolid se exhibe este legado, que por vez primera cruza fronteras
A mediados del siglo XV Portugal se abre al mundo y a la pintura. Su arte no domina el espacio, el modelado o la perspectiva, pero cautiva con sus gestos, detalles y color. En Valladolid se exhibe este legado, que por vez primera cruza fronteras Las relaciones comerciales entre Portugal y Flandes eran muy estrechas y eso animó al intercambio de arte. Hay un hecho al que en la pintura portuguesa se le da una gran importancia -no se sabe si real o no, pero al menos simbólica-, y es que el flamenco Van Eyck estuvo allí a principios del XV. Iba acompañando a unos príncipes, no se sabe qué hizo, pero es muy probable que su presencia allí tuviese cierto influjo. Los pintores lusos sustituyeron los fondos de oro por otros no tan planos, incluso oníricos; empezaron a contar historias en las imágenes, lejos del hieratismo medieval, y a dar una importancia enorme a los pormenores. Se detenían en minucias, como un bolsito de piel y tela estampada con hilos de oro -guiño a los talleres de bordadores, sastres u orfebres- , en el retrato microscópico de una dama junto al rosetón de una ventana gótica o en la vida cotidiana como un caballero limpiándose los dientes.
Las relaciones comerciales entre Portugal y Flandes eran muy estrechas y eso animó al intercambio de arte. Hay un hecho al que en la pintura portuguesa se le da una gran importancia -no se sabe si real o no, pero al menos simbólica-, y es que el flamenco Van Eyck estuvo allí a principios del XV. Iba acompañando a unos príncipes, no se sabe qué hizo, pero es muy probable que su presencia allí tuviese cierto influjo. Los pintores lusos sustituyeron los fondos de oro por otros no tan planos, incluso oníricos; empezaron a contar historias en las imágenes, lejos del hieratismo medieval, y a dar una importancia enorme a los pormenores. Se detenían en minucias, como un bolsito de piel y tela estampada con hilos de oro -guiño a los talleres de bordadores, sastres u orfebres- , en el retrato microscópico de una dama junto al rosetón de una ventana gótica o en la vida cotidiana como un caballero limpiándose los dientes. Ojos luinescos, los llamó Nabokov. La mirada suave y un poco estrábica, los ojos almendrados y separados, las telas de colores suaves y rodeadas por una niebla. Las madonnas de Bernardino Luini, discípulo de Leonardo da Vinci, inspiraron un cuento de Nabokov, La Veneziana, en el que un personaje lograba entrar dentro de un lienzo. Allí, confundido entre el paisaje y los personajes del óleo, se enamora de las madonnas, sobre todo, de una de Luini: «El niño levanta hacia ella una manzana pálida, y ella la mira bajando sus ojos alargados y suaves… Ojos luinescos… Dios mío, cómo los he besado».
Ojos luinescos, los llamó Nabokov. La mirada suave y un poco estrábica, los ojos almendrados y separados, las telas de colores suaves y rodeadas por una niebla. Las madonnas de Bernardino Luini, discípulo de Leonardo da Vinci, inspiraron un cuento de Nabokov, La Veneziana, en el que un personaje lograba entrar dentro de un lienzo. Allí, confundido entre el paisaje y los personajes del óleo, se enamora de las madonnas, sobre todo, de una de Luini: «El niño levanta hacia ella una manzana pálida, y ella la mira bajando sus ojos alargados y suaves… Ojos luinescos… Dios mío, cómo los he besado».


 El Museo del Louvre de París ha conseguido movilizar a más de cinco mil donantes particulares a través de internet para conseguir el millón de euros que le faltaba para poder aquirir por cuatro millones Les Trois Grâces (Las Tres Gracias, 1531), una célebre obra maestra de Lucas Cranach el Viejo (Kronach, 1472-Weimar, 1553), a un coleccionista privado. El museo más visitado de Europa –recibe ocho millones de visitantes al año– poseía ya cinco obras del maestro alemán.
El Museo del Louvre de París ha conseguido movilizar a más de cinco mil donantes particulares a través de internet para conseguir el millón de euros que le faltaba para poder aquirir por cuatro millones Les Trois Grâces (Las Tres Gracias, 1531), una célebre obra maestra de Lucas Cranach el Viejo (Kronach, 1472-Weimar, 1553), a un coleccionista privado. El museo más visitado de Europa –recibe ocho millones de visitantes al año– poseía ya cinco obras del maestro alemán.
