Zurbarán, maestro del color y el volumen
 |
| San Serapio |
Enseñar y aprender Geografía e Historia
 |
| San Serapio |
 |
| San Serapio |
 |
| Detalle del óleo ‘San Serapio pintado en 1628 por Zurbarán, que forma parte de la exposición del Museo Thyssen-Bornemisza. / JAIME VILLANUEVA (EL PAÍS) |
 |
| San Francisco de pie contemplando una calavera / JAIME VILLANUEVA (EL PAÍS) |
 |
| Detalle del óleo ‘San Serapio pintado en 1628 por Zurbarán, que forma parte de la exposición del Museo Thyssen-Bornemisza. / JAIME VILLANUEVA (EL PAÍS) |
 |
| San Francisco de pie contemplando una calavera / JAIME VILLANUEVA (EL PAÍS) |
350 años de la muerte de Francisco de Zurbarán. Propuesta con distintas TICs educativas sobre Zurbarán para la clase de Educación Artística.
 Jonathan Ruffer, que frenó la subasta de la serie ‘Los hijos de Jacob’, quiere que estén en un nuevo museo
Jonathan Ruffer, que frenó la subasta de la serie ‘Los hijos de Jacob’, quiere que estén en un nuevo museo
Algo así solo pasa en los cuentos de hadas. O en las películas de Ingmar Bergman (recordemos El rostro). La llegada de un emisario, un salvador, para rescatar del fracaso en el último momento a los protagonistas de la historia. En este caso, los protagonistas de la historia son 12 cuadros del artista español Francisco de Zurbarán (Fuente de Cantos, Badajoz, 1598-Madrid, 1664), la serie Los hijos de Jacob, pintados en torno a 1640. El peligro que se cernía sobre ellos era una subasta pública para venderlos al mejor postor, y despojar al castillo de Auckland, sede episcopal anglicana de Durham (noreste de Inglaterra), de unas joyas que atesora desde mediados del siglo XVIII. Y el salvador es Jonathan Ruffer, el hombre que ha extendido un cheque de 18 millones a la Iglesia de Inglaterra, dueña de los cuadros, para frenar la operación, con la idea de que Los hijos de Jacob sean el germen de un nuevo museo.
El cheque de Ruffer, entregado inicialmente a un patronato que velará por la aplicación escrupulosa del acuerdo, servirá también para revitalizar la zona, al convertir al castillo de Auckland en una atracción turístico-artística. «El castillo es un edifico de talla mundial, con estilos arquitectónicos que van del año 1100 al 1800. Hasta 1830 los obispos era príncipes-obispos, y Auckland fue sede del enclave más poderoso entre Escocia

Ruffer, de 59 años, dueño de una firma que se ocupa de inversiones de alto riesgo, conocido en la City de Londres por su gran olfato, se crió en Stokesley, un pueblecito de Yorkshire, y quiere restituir al norte de Inglaterra, empobrecido y olvidado, algo de su pasado esplendor por la vía del resurgir turístico. Una intención que le honra porque, además, es un apasionado de Zurbarán. «Soy coleccionista de arte religioso del siglo XVII. Tengo un ribera, y una copia de Zurbarán hecha por Gainsborough, algo bastante excepcional porque Zurbarán no era conocido en este país en el siglo XVIII», comenta.
El nuevo filántropo valora también la historia que rodea a estos lienzos. Llegados a Inglaterra de manera poco clara (hay quien aventura que fueron robados por piratas del barco que los transportaba a América), fueron adquiridos, en 1756, por el entonces obispo de Durham, Richard Trevor. El titular de la sede anglicana pagó 124 libras por los 12 cuadros (el 13º se perdió y tuvo que ser sustituido por una copia) propiedad de un rico comerciante judío, James Méndez, que se subastaron a su muerte. Trevor era un abanderado de la causa judía, que aplaudió la nueva legislación (Jewish Emancipation Bill) destinada a otorgar una ciudadanía plena a los hebreos. Las revueltas populares obligaron a retirar la ley. Y él optó por colgar los cuadros en la sala principal de su residencia.
«Los cuadros son un poderoso símbolo de unidad», dice Ruffer. «El noreste de Inglaterra está padeciendo una grave crisis económica, y el regalo de los zurbarán -y la apertura del castillo de Auckland- puede servir para elevar la moral». Hay además razones de índole privada en su gesto. Su mujer, la doctora Jane Sequeira, es descendiente de Isaac Henriques Sequeira, «un judío sefardí de Portugal que fue el beneficiario (y la víctima) de la Ley de Emancipación Judía, cuyo retrato, pintado por Gainsborough, se exhibe en el Prado», señala el magnate.
¿Servirá la filantropía de Ruffer para lavar la mala imagen de los especuladores financieros de la City? «No soy quien para decirlo», responde, «pero sería maravilloso que sirviera para animar a personas del mundo financiero a pensar de una forma más imaginativa».
 En el silencio de las galerías del castillo de Auckland, sede episcopal de Durham, en el noreste de Inglaterra, se cuece una polémica que viene de antiguo, y dejaría perplejos a algunos de sus protagonistas, si no llevaran muertos más de 300 años. Una polémica que enfrenta a la comunidad anglicana por el futuro de la serie de pinturas Las doce tribus de Israel. Jacob y sus hijos, del español Francisco de Zurbarán (Fuente de Cantos, Badajoz, 1598-Madrid 1664), que decoran una de las salas del castillo desde mediados del siglo XVIII.
En el silencio de las galerías del castillo de Auckland, sede episcopal de Durham, en el noreste de Inglaterra, se cuece una polémica que viene de antiguo, y dejaría perplejos a algunos de sus protagonistas, si no llevaran muertos más de 300 años. Una polémica que enfrenta a la comunidad anglicana por el futuro de la serie de pinturas Las doce tribus de Israel. Jacob y sus hijos, del español Francisco de Zurbarán (Fuente de Cantos, Badajoz, 1598-Madrid 1664), que decoran una de las salas del castillo desde mediados del siglo XVIII.
Se trata de 12 lienzos (el decimotercero es una copia) que los administradores anglicanos quieren vender en subasta pública, convencidos de que obtendrán unos 18 millones de euros por el lote. La idea de deshacerse de los cuadros, que se remonta a 2001 y que se materializará este verano, ha provocado una oleada de protestas. Anglicanos tan influyentes como el director del Museo Británico, Neil MacGregor, o el ex obispo de Durham, Tom Wright, han hablado públicamente en contra de la venta de unas pinturas que consideran símbolo de las virtudes anglicanas. ¿Zurbarán, el pintor de la Contrarreforma, el retratista de monjes y santos, convertido en paladín de las virtudes de una iglesia reformada? Sí, argumenta el ex obispo Tom Wright, por las razones que llevaron a la compra de la serie. Fue el obispo de Durham, Richard Trevor, el que la adquirió por 124 libras al morir su dueño, un riquísimo comerciante judío llamado James Méndez, en 1756. «Trevor fue un defensor de los derechos civiles de los judíos en Inglaterra, contra los sentimientos fuertemente antisemitas del pueblo», cuenta Wright por correo electrónico. «Colgó las pinturas en el Long Dining Room, en el castillo de Auckland, para dejar constancia ante sus muchos invitados de que los judíos eran una comunidad valiosa y con un lugar importante en la sociedad británica».
Eran tiempos difíciles para los judíos en Inglaterra y los esfuerzos de los legisladores por darles acceso a una ciudadanía plena tropezó con la oposición frontal del pueblo. El gesto del obispo anglicano ha pasado a la historia como un símbolo de tolerancia. Neil MacGregor, antiguo director de la National Gallery de Londres, que exhibió por primera vez la serie de Los hijos de Jacob en 1994 (al año siguiente la muestra llegó al Museo del Prado), defiende el valor moral de estas obras. «No hay pinturas, en mi opinión, que hablen de una manera tan poderosa del compromiso de la Iglesia de Inglaterra con la sociedad», declaró la semana pasada al diario The Times.
Pero no era la sede episcopal de Durham el destino inicial de los cuadros. Zurbarán pintó la serie en torno a 1640 y su destino era América. Muchos estudiosos del artista barroco creen que el barco que transportaba los cuadros fue atacado por piratas ingleses que se hicieron con ellos y los vendieron luego al mejor postor. Enrique Valdivieso, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla, ciudad en la que se formó Zurbarán, ve plausible la hipótesis puesta en circulación hace décadas por el estudioso César Pemán. Eso explicaría la presencia de estos zurbarán en Inglaterra, «país con el que en el siglo XVIII no había comercio artístico», dice. En la web del castillo de Auckland se informa de que los cuadros «presumiblemente» pasaron por Sudamérica, «antes de llegar a Inglaterra».
Para Valdivieso, no son de lo mejor en la extensa producción del artista. «Están realizados con gran participación del obrador del pintor. Se percibe en ellos el trazo de alguno de sus discípulos. Entonces trabajaban casi en serie. Y del obrador de Zurbarán, que además tenía fábrica y tienda propia, salían centenares de cuadros», explica. Otro experto, Benito Navarrete Prieto, profesor de Historia del Arte de la Universidad de Alcalá de Henares, considera en un extenso artículo incluido en el catálogo de la exposición que se vio en el Prado, en 1995, que son cuadros de la máxima calidad, solo comparables a los que pintara Zurbarán para la Cartuja de Jerez, en 1639, hoy en el Museo de Grenoble.
Las obras de este pintor barroco están de moda. Su Santa Dorotea con un cesto de manzanas y rosas, fechado en 1648, se vendió el año pasado por tres millones de euros, en una subasta en Nueva York. Más de un responsable financiero de la Iglesia de Inglaterra habrá tomado buena nota. Para el ex obispo Wright, lo grave es, precisamente, el peso que parecen tener en la iglesia anglicana los responsables económicos. «Creen que pueden dirigir la política de la iglesia, cuando esta debería ser la tarea de los obispos. Además, cuentan con muchos bienes financieros y, aunque está claro que hasta el último céntimo es importante, lo que puedan conseguir con la venta de esos cuadros es poca cosa en relación con los presupuestos que manejan». Wright se refiere a los llamados Church Commissioners, un organismo integrado por 33 personalidades religiosas y laicas que maneja las propiedades y acciones de la Iglesia de Inglaterra, que ascienden a 4.800 millones de libras (5.684 millones de euros) según datos oficiales.
«El dinero de la venta de los cuadros, una vez invertido, podría sufragar los gastos de hasta 10 parroquias anualmente», explica un portavoz de la institución. Quien alega, además, que los cuadros de Zurbarán, «no forman parte del patrimonio ni de la nación ni de la Iglesia de Inglaterra». Su tarea como administradores, recalca la misma fuente, es cuidar los bienes históricos y, «optimizar los beneficios que de ellos proceden para la iglesia hoy».
Aunque la decisión final está en manos del sínodo de obispos que se reúne este mes en Londres, todo apunta a que la serie bíblica de Zurbarán, tan estimada, saldrá a subasta este verano. Y ahí terminará la aventura anglicana del pintor.
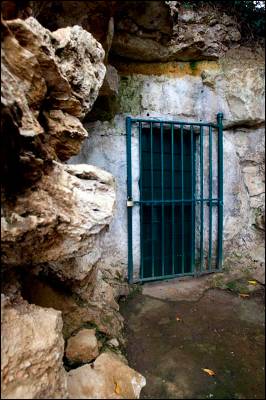 El Patronato de Altamira ha acordado el 8 de junio de 2010 por unanimidad que la cueva prehistórica, que permanece cerrada al público desde septiembre de 2002, pueda ser visitada de nuevo «con todos los requisitos y garantías para mantener este bien excepcional».
El Patronato de Altamira ha acordado el 8 de junio de 2010 por unanimidad que la cueva prehistórica, que permanece cerrada al público desde septiembre de 2002, pueda ser visitada de nuevo «con todos los requisitos y garantías para mantener este bien excepcional».
1868: El aparcero Modesto Cubillas descubre la existencia de una cueva en las cercanías de Santillana del Mar y se lo comunica al naturalista Marcelino Sanz de Sautuola.
1879: Sanz de Sautuola realiza un primer sondeo en la cueva y recupera objetos de sílex, azagayas, agujas, conchas y restos de fauna. En una de sus visitas a la cueva, su hija se queda mirando a un techo y exclama: «¡Papá, bueyes!». Por primera vez, se descubre un testimonio de arte rupestre paleolítico.
1880: Sanz de Sautuola publica el primer trabajo en el que habla de Altamira: «Breves apuntes sobre algunos objetos prehistóricos de la Provincia de Santander». En él afirma que las pinturas de la cueva pertenecen «sin ningún genero de dudas» al período Paleolíico. Sin embargo, los científicos de la época le dan la espalda e, incluso, le acusan de farsante.
1888: El 2 de junio fallece Marcelino Sanz de Sautuola.
1902: Tras el descubrimiento en Francia de otras muestras artísticas del Paleolítico, uno de los investigadores más famosos de la época, el francés Emile Cartailhac, publica el artículo «La grotte d’Altamira, Espagne. Mea culpa d’un sceptique», en el que reconoce públicamente su error al despreciar el hallazgo de Sanz de Sautuola.
1904-1905: Excavaciones de Hermilio Alcalde del Río.
1917: Altamira se abre a las visitas.
1924-1925: Excavaciones de Hugo Obermaier.
1924: Altamira es declarada Monumento Nacional y se convierte en uno de los lugares más visitados de España.
1969: Tras haber acondicionado la cueva para las visitas, se levanta un muro entre la sala de los bisontes y el vestíbulo, que cambia las condiciones en el interior de la gruta.
1970: Se alerta del paulatino deterioro de las pinturas rupestres como consecuencia de la transformación de su microclima.
1977: El 1 de octubre, Altamira se cierra por primera vez al público, después de décadas de visitas continuadas. Hasta esa fecha, habían entrado en Altamira hasta 4.000 personas diarias.
1979: El Ministerio de Cultura asume la gestión de Altamira. – 1980-1981: Excavaciones de Joaquín González Echegaray y Leslie Gordon Freeman, las últimas que se realizan en la cueva.
1982: Altamira se reabre al público, con un cupo limitado de visitantes: de 10 a 40 diarios, según la época del año.
1985: Altamira es declarada Patrimonio de la Humanidad.
2001: El 17 de julio, los Reyes de España inauguran el nuevo Museo de Altamira y la Réplica de la sala de los bisontes. –
2002: En septiembre se suspenden las visitas a Altamira, tras detectarse en su interior microorganismos que estaban deteriorando sus pinturas. El CSIC inicia un estudio sobre su conservación.
2010: 8 de junio, se constituye el nuevo Patronato de Altamira, que decide reabrir la cueva al público, con restricciones.
EFE Santillana del Mar (Cantabria): Altamira se reabrirá al público con restricciones después de ocho años, 8 de junio de 2010