Una investigación del director de fotografía José Luis Alcaine
fija en ‘Adiós a las armas’, de Frank Borzage, la inspiración de la
composición del cuadro

Pablo Picasso no pasaba por su mejor momento cuando pintó en mayo de 1937 el
Guernica. La
Guerra Civil destruía España y la II Guerra Mundial estaba a las
puertas de asolar Europa. La insistencia del Gobierno de Negrín le
empujó a aceptar el encargo para el Pabellón Español de la Exposición
Internacional de París. «Si tenemos a Picasso en cuerpo y alma, el
impacto será mayor que una batalla ganada en el frente a los fascistas»,
le atribuyen al último presidente de la República. No se equivocó, el
impacto del lienzo de 349,3 por 776,6 centímetros fue enorme. Aún hoy,
cuando se cumplen tres décadas de su llegada a España el 10 de
septiembre de 1981, sigue incrustado en la retina de nuestro tiempo.
Pero el Guernica y su simbología, sobre la que el pintor jamás
quiso pronunciarse, siguen despertando preguntas, elucubraciones e
investigaciones. La última, la del director de fotografía español José
Luis Alcaine, que el próximo 4 de octubre recibirá la Medalla de Oro de
la Academia de Cine precisamente en el Museo Reina Sofía de Madrid,
donde el cuadro se expone desde 1992.
Alcaine, un maestro de la luz que ha trabajado en películas como La piel que habito, de Pedro Almodóvar, o El sur, de
Víctor Erice, cree que la principal inspiración de Picasso fue,
precisamente, el cine. En concreto, una secuencia de poco más de cinco
minutos de la película Adiós a las armas, de Frank Borzage, drama
antibelicista inspirado en la novela de Ernest Hemingway que se estrenó
en París en 1933 y que, fotograma a fotograma, guarda sorprendente
paralelismo con los personajes principales del cuadro. Ni Los fusilamientos del 3 de mayo de Goya ni La matanza de los Santos Inocentes
de Rubens. Alcaine se lanza a una fuente de inspiración tan popular
como el mismo Hollywood en un gesto que, teniendo en cuenta la capacidad
de amplificación de todo lo que rodea al Guernica, promete abrir un debate en el arte.
En un extenso artículo publicado en la revista especializada Cameraman,
Alcaine revela los detalles de un estudio en el que trabaja desde hace
meses. La secuencia, en blanco y negro, narra el éxodo nocturno de
militares y civiles por una carretera que bombardean unos aviones. «Yo
había visto Adiós a las armas a finales de los años sesenta, en
el cineclub de TV2. Pero fue años después, cuando volví a verla en vídeo
en mi casa y salté ante la secuencia de la carretera: ¡era el Guernica!», explica.
A primera vista, tres son las imágenes que nos llevan al cuadro: la
mano blanca de dedos gruesos moribunda en el barro, los caballos
desbocados y la mujer clamando al cielo.
«Empecé a darle vueltas
entonces, era el año 2006. En 2007 rodé cinco películas y aparqué la
idea. No tenía tiempo para nada. Pero desde entonces solo he trabajado
en La piel que habito. Así, pude encontrar el momento para sacar
la secuencia fotograma a fotograma y estudiarla». A la mano blanca y la
mujer clamando al cielo se sumaba el marco vacío de una puerta, un
carrito lleno de ocas blancas, las patas de los caballos, una madre
agarrada a su hijo como una piedad, un hombre tendido en el barro con el
brazo extendido y las llamas, arrinconadas a la izquierda de un
fotograma de aire infernal.
Ya se había apuntado la influencia de El acorazado Potemkin (1925)
en el cubismo de Picasso, pero no la de una película que en Europa fue
mal recibida porque su protagonista, Gary Cooper, desertaba por amor y
no por honor. En la novela, Hemingway dedica 80 páginas a la huida del
personaje por carretera, y su deserción final no era por los brazos de
una mujer sino por los horrores de la guerra. El escritor detestaba la
película. «La secuencia de la carretera es extraña: tiene mucha
influencia del cine soviético, con encadenados por todas partes. Es una
película de Hollywood con un momento expresionista que nada tiene que
ver con el resto del metraje».
Una visión fragmentada y violenta que acerca a esa especie de collage de personajes que es el Guernica. «Un collage que tiene mucho de montaje cinematográfico, de planos y primeros planos», apunta Alcaine.
En 1937, cuando Picasso pintó el mural, Adiós a las armas aún
estaba en cartel. «El sistema de distribución de entonces hacía que las
películas estuvieran hasta seis años en sala. Evidentemente, Picasso la
había visto, no solo por su amistad con Hemingway -les presentó
Gertrude Stein- sino porque entonces se iba muchísimo al cine, era el
gran entretenimiento y también la manera de documentarse ante la
realidad. Además, la película fue muy polémica en su día por el final
feliz. No se la pudo perder».
Alcaine subraya que la secuencia
ocurre por la noche, como el cuadro, mientras que el bombardeo de
Guernica fue a pleno día. «Pero, además, el cuadro tiene un claro
movimiento de derecha a izquierda, igual que los personajes de la
película, siempre en el eje de derecha a izquierda». Esa carretera
infernal que reproduce la película desprende el mismo infierno y el
mismo movimiento. «Pero cuidado», puntualiza, «es en los personajes
estáticos donde se ve la coincidencia. Es cuando se para la acción
cuando reconocemos a los integrantes del cuadro».
Otro dato
sorprendente es que los animales que aparecen en la secuencia de la
carretera sean caballos y ocas. Ambos, presentes en el mural. Para el
toro, el director de fotografía tiene su propia interpretación: «Esa
figura me hizo saltar una noche de la cama y correr al ordenador, era el
último cabo suelto de mi teoría. ¿A quién mira el toro? Nos mira a nosotros. Me desvelé. Puse a su lado Las Meninas y
vi la misma mirada de Velázquez. El toro, como han apuntado algunos,
jamás podría ser Franco. El toro es un animal noble y el propio Picasso
ya se había representado alguna vez a sí mismo como ese animal. Él se
pone en el mismo plano que Velázquez en Las Meninas, un cuadro,
que como nos ocurre a todos los que estamos obsesionados con las
imágenes, también le obsesionaba». Alcaine se ríe entonces al escuchar
su entusiasmo y resume su descubrimiento con un dicho italiano: «Se non è vero, è ben trovato». Si no es cierto, está bien visto.


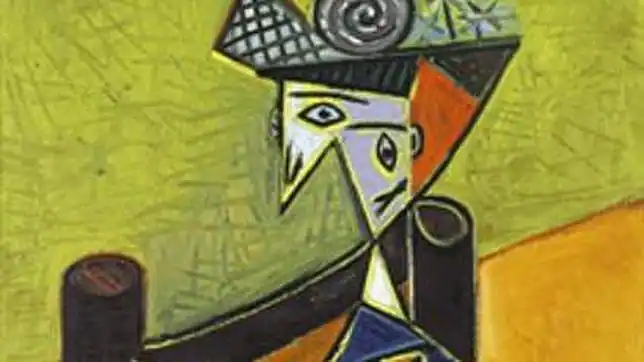
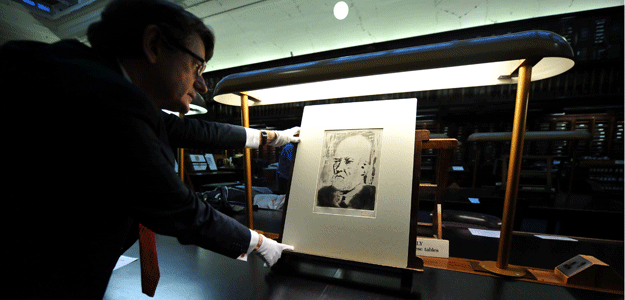
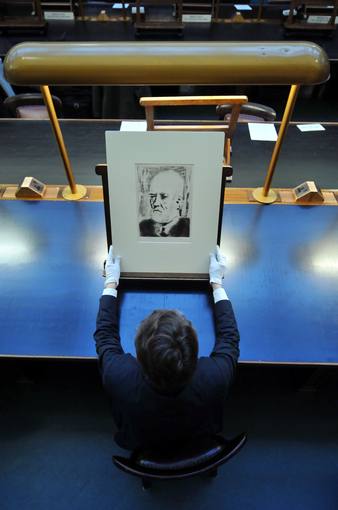 El minotauro, tierno y al mismo tiempo amenazador, hace su primera aparición en esta serie y se convertirá luego, en un tema recurrente que figura en el célebra ‘Guernica’. «Los dibujos de la serie Vollard conducen directamente al Guernica», ha explicado también Stephen Coppel.
El minotauro, tierno y al mismo tiempo amenazador, hace su primera aparición en esta serie y se convertirá luego, en un tema recurrente que figura en el célebra ‘Guernica’. «Los dibujos de la serie Vollard conducen directamente al Guernica», ha explicado también Stephen Coppel. Hay algo enorme y milagroso en ver surgir un velázquez de un cajón de embalaje. Cuatro o cinco personas en bata blanca asistían al acontecimiento como un equipo de médicos y enfermeras dispuesto a intervenir. A pocos metros se colgaba con las precauciones necesarias Descanso en la huida a Egipto de Nicolas Poussin. El maestro francés ha sido una referencia de composición en todos los iconos de la pintura moderna, desde los bañistas de Cézanne a los saltimbanquis de Picasso. La frialdad habitual de Poussin se ve compensada con algunos detalles tiernos. El asno bebe en un pilón, María y el Niño reciben una bandeja de dátiles del tamaño de meloncillos, José sonríe a la mujer que le ofrece un cuenco de agua. El cuadro de Velázquez representa un almuerzo de mendigos y pícaros donde no falta el lujo de un mantel de hilo que valoriza la escena como si fuera un mantel de altar. Es curioso acoger a un velázquez en el Prado. Es como recibir a un miembro de la familia que ha emigrado al extranjero. Uno de los pícaros, con la cabeza rapada al cero para evitar los piojos, levanta el dedo pulgar y sonríe al espectador. A pesar del ambiente despreocupado del almuerzo toda la escena está impregnada de esa indecible melancolía velazqueña que debió ser la melancolía de toda España en la época de los últimos Austrias.
Hay algo enorme y milagroso en ver surgir un velázquez de un cajón de embalaje. Cuatro o cinco personas en bata blanca asistían al acontecimiento como un equipo de médicos y enfermeras dispuesto a intervenir. A pocos metros se colgaba con las precauciones necesarias Descanso en la huida a Egipto de Nicolas Poussin. El maestro francés ha sido una referencia de composición en todos los iconos de la pintura moderna, desde los bañistas de Cézanne a los saltimbanquis de Picasso. La frialdad habitual de Poussin se ve compensada con algunos detalles tiernos. El asno bebe en un pilón, María y el Niño reciben una bandeja de dátiles del tamaño de meloncillos, José sonríe a la mujer que le ofrece un cuenco de agua. El cuadro de Velázquez representa un almuerzo de mendigos y pícaros donde no falta el lujo de un mantel de hilo que valoriza la escena como si fuera un mantel de altar. Es curioso acoger a un velázquez en el Prado. Es como recibir a un miembro de la familia que ha emigrado al extranjero. Uno de los pícaros, con la cabeza rapada al cero para evitar los piojos, levanta el dedo pulgar y sonríe al espectador. A pesar del ambiente despreocupado del almuerzo toda la escena está impregnada de esa indecible melancolía velazqueña que debió ser la melancolía de toda España en la época de los últimos Austrias. El guardián de toda la exposición es un Perro de Paul Potter con mayor presencia que el retrato oficial de la emperatriz en traje de gran gala. Es un perro de aspecto feroz pero flaco y triste, que ha permanecido demasiado tiempo encadenado. El pintor holandés ha firmado su nombre sobre la caseta del perro como si fuera la puerta de su casa. Me pregunto cuál sería en aquel momento su estado de ánimo. Paul Potter es el autor de un famoso cuadro que representa a un novillo de raza, redondo, bien cebado, que se exhibe en el museo Mauritshuis de La Haya. Entre aquel novillo satisfecho y este perro desgraciado algo debió pasar en la vida del artista.
El guardián de toda la exposición es un Perro de Paul Potter con mayor presencia que el retrato oficial de la emperatriz en traje de gran gala. Es un perro de aspecto feroz pero flaco y triste, que ha permanecido demasiado tiempo encadenado. El pintor holandés ha firmado su nombre sobre la caseta del perro como si fuera la puerta de su casa. Me pregunto cuál sería en aquel momento su estado de ánimo. Paul Potter es el autor de un famoso cuadro que representa a un novillo de raza, redondo, bien cebado, que se exhibe en el museo Mauritshuis de La Haya. Entre aquel novillo satisfecho y este perro desgraciado algo debió pasar en la vida del artista.
 Pablo Picasso no pasaba por su mejor momento cuando pintó en mayo de 1937 el Guernica. La
Pablo Picasso no pasaba por su mejor momento cuando pintó en mayo de 1937 el Guernica. La

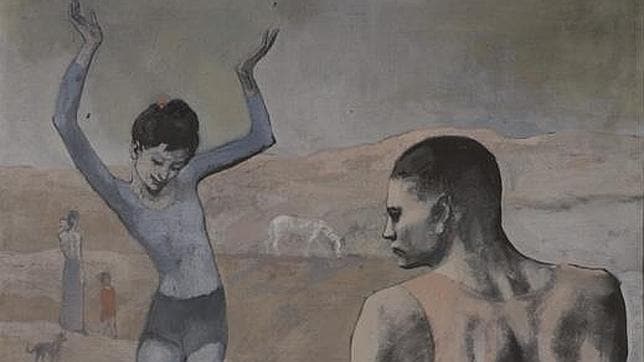
 Existe un problema con Picasso: la leyenda. La figura del pintor malagueño está inmersa en una densa niebla que hace imposible una lectura de su valía como artista. Picasso es el mito del arte moderno y el mito dificulta mirar y reconocer la obra. La suya está oculta por capas y capas de aspectos extra-artísticos que acaban por hacerla invisible. Se diría, incluso, que la mayoría de los esfuerzos teóricos para reinterpretar a Picasso son desbordados por la leyenda.
Existe un problema con Picasso: la leyenda. La figura del pintor malagueño está inmersa en una densa niebla que hace imposible una lectura de su valía como artista. Picasso es el mito del arte moderno y el mito dificulta mirar y reconocer la obra. La suya está oculta por capas y capas de aspectos extra-artísticos que acaban por hacerla invisible. Se diría, incluso, que la mayoría de los esfuerzos teóricos para reinterpretar a Picasso son desbordados por la leyenda.